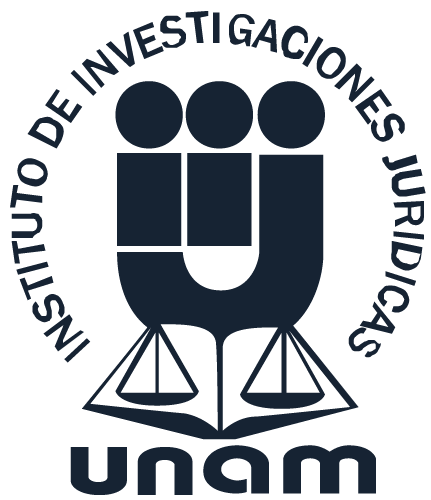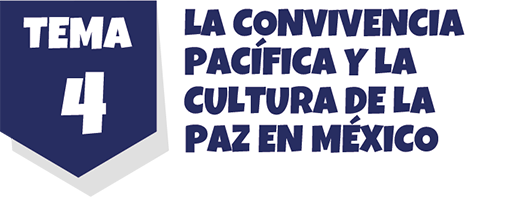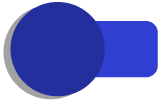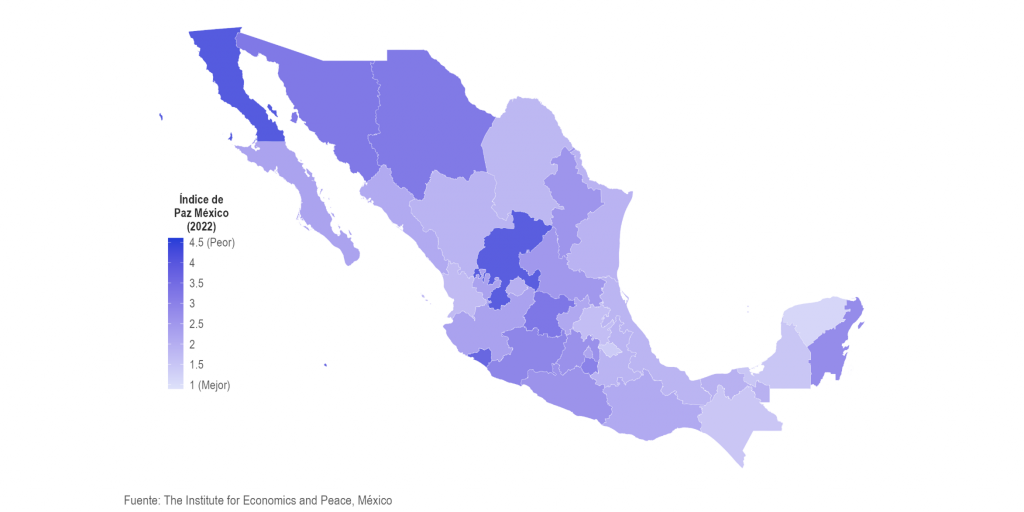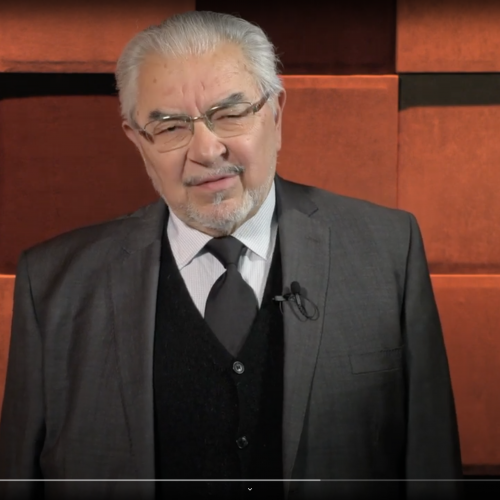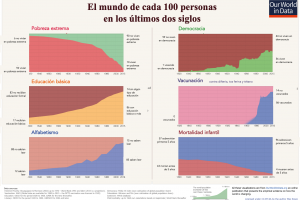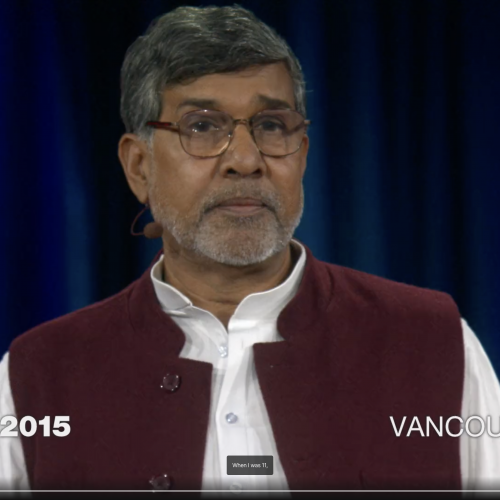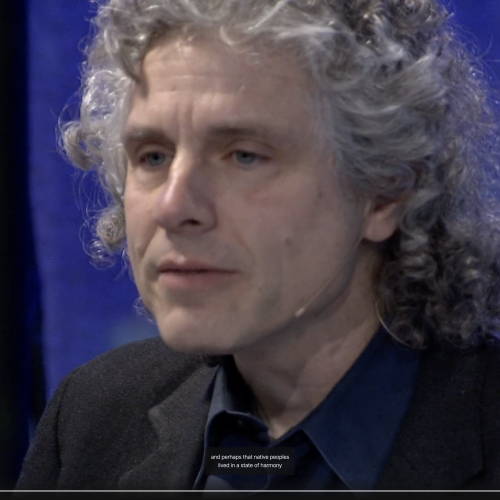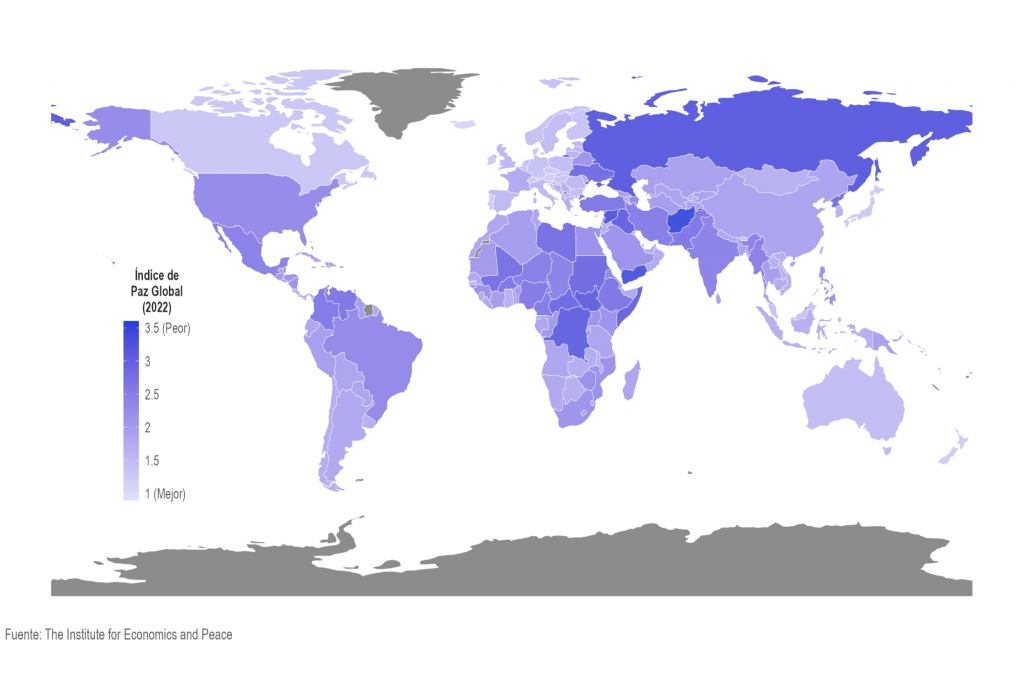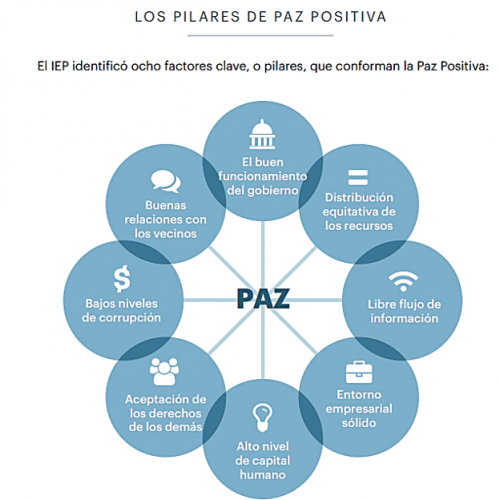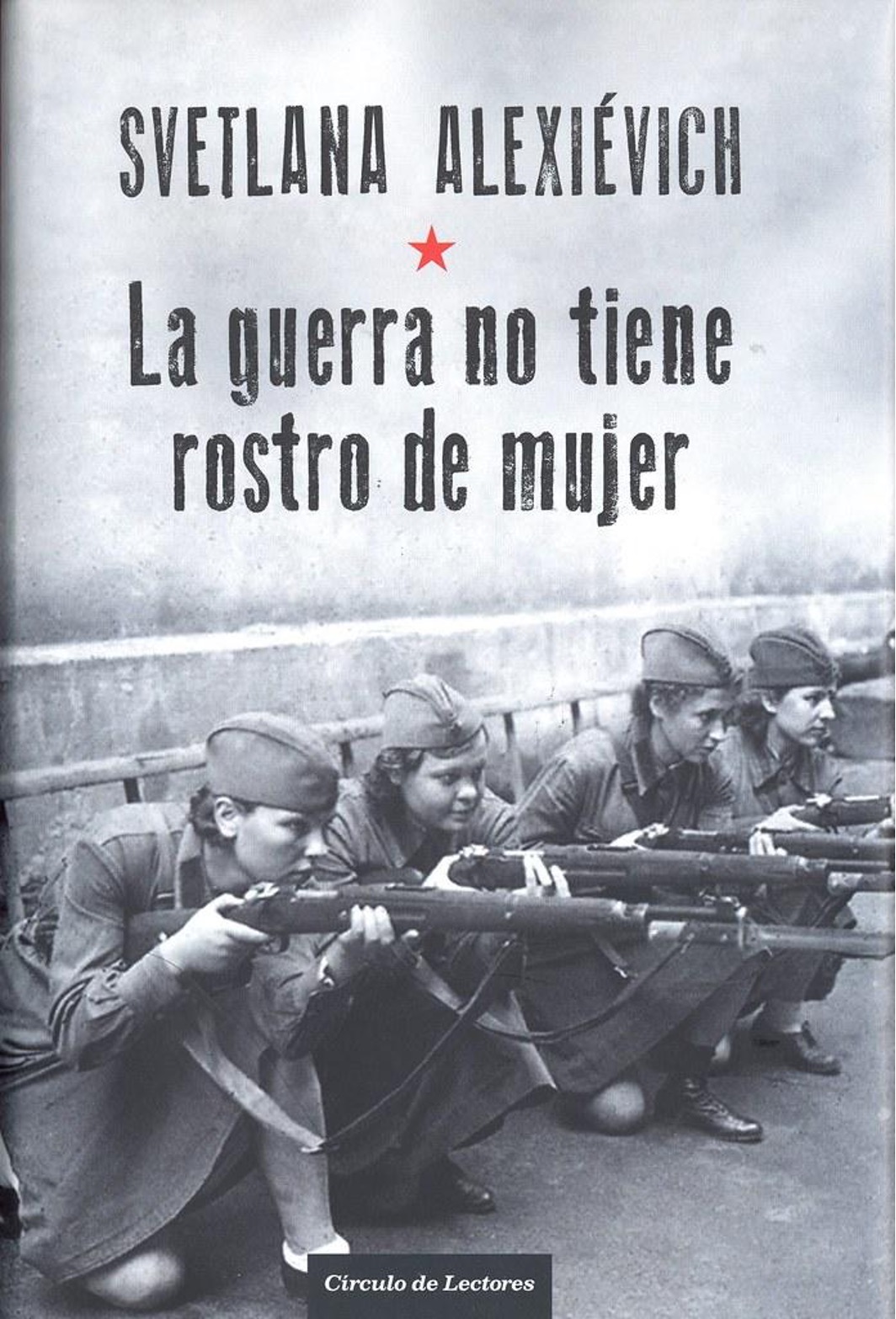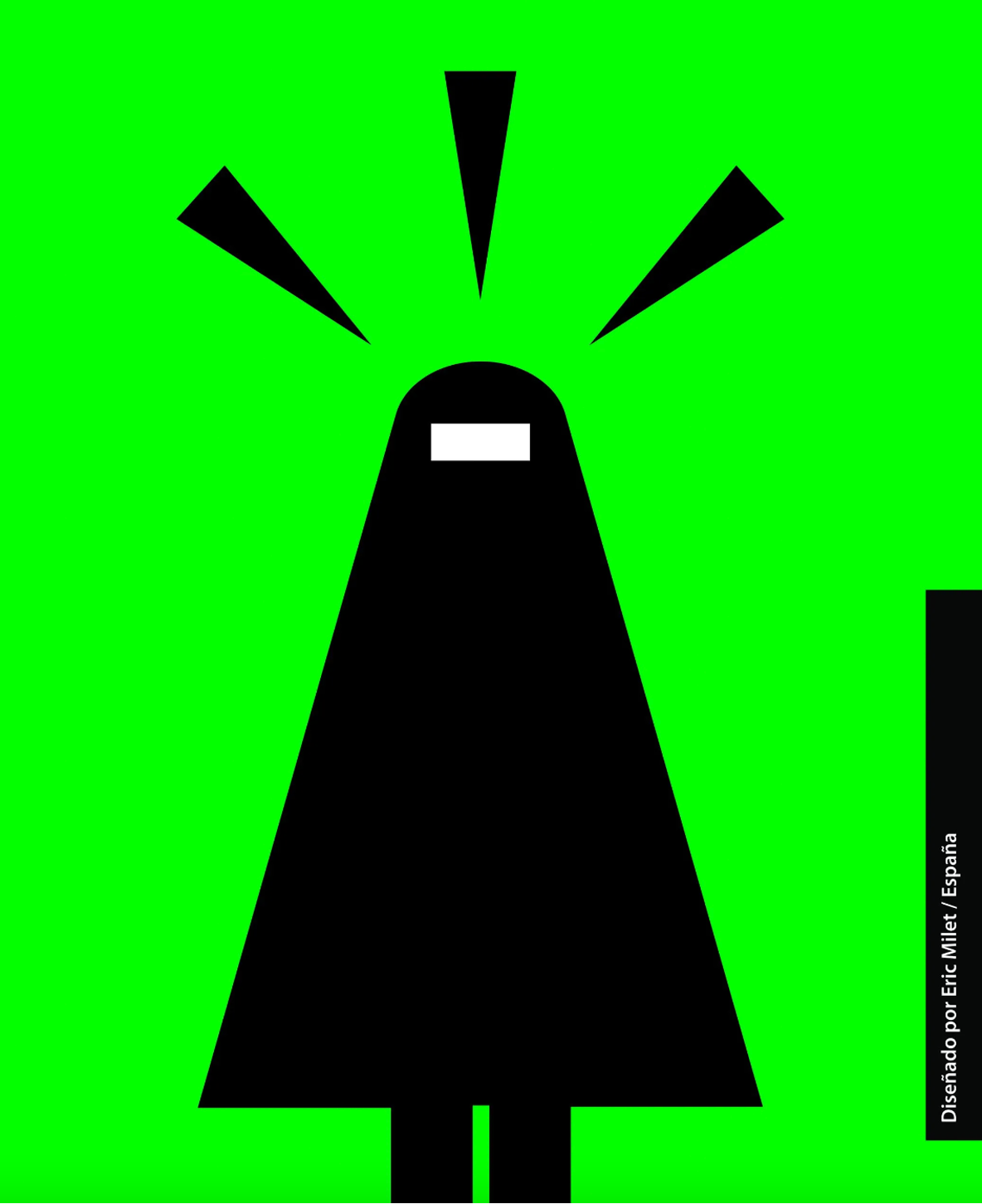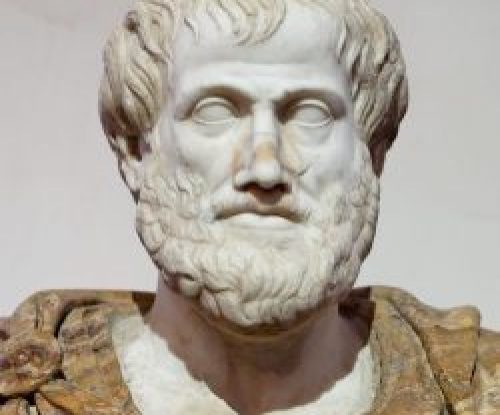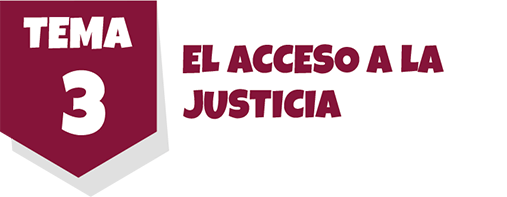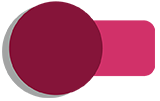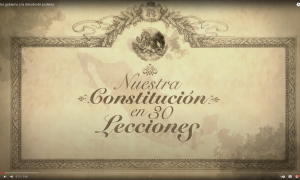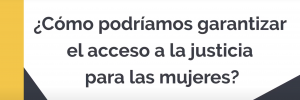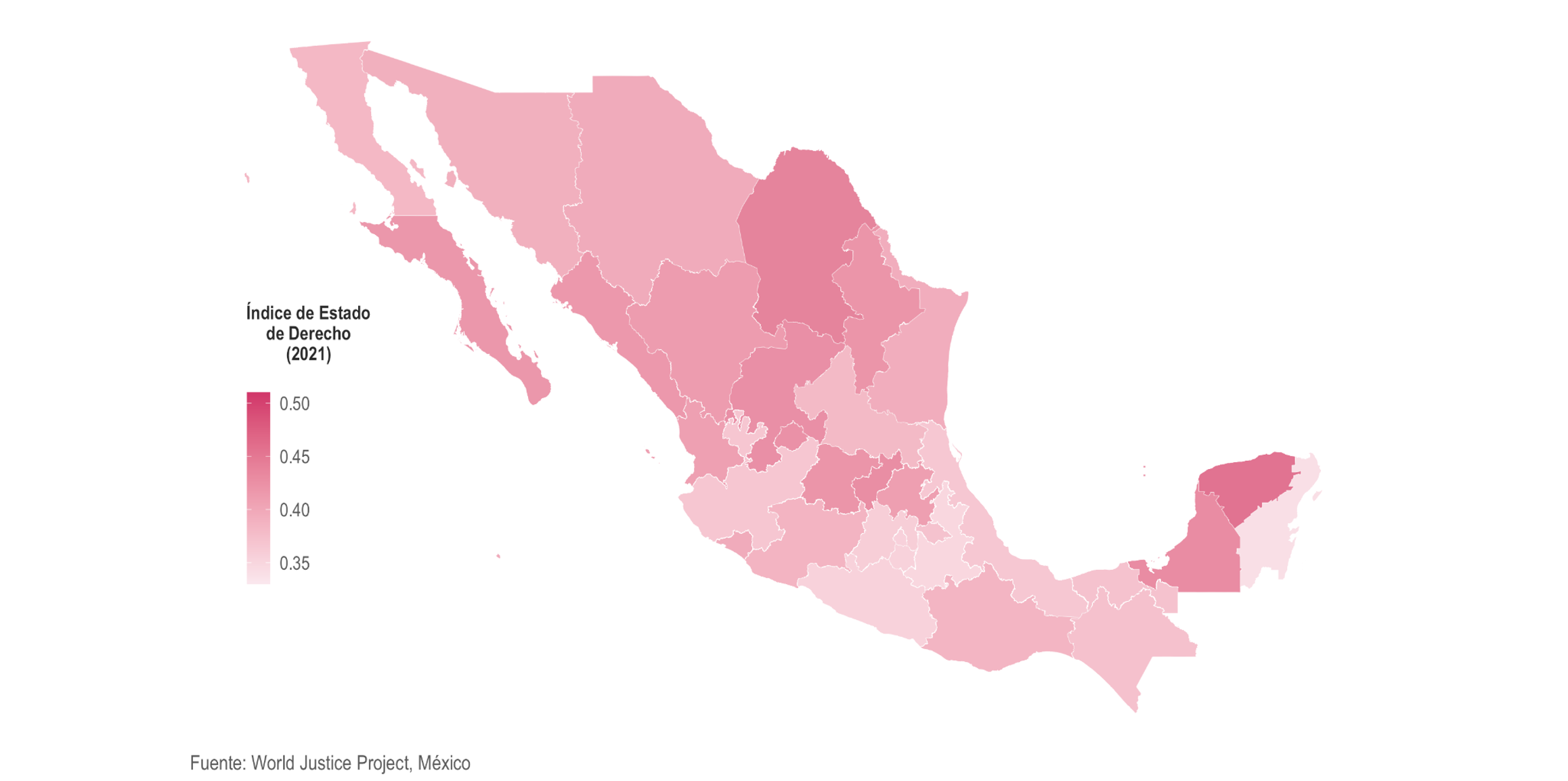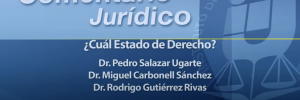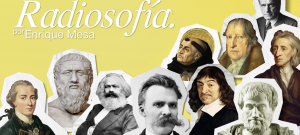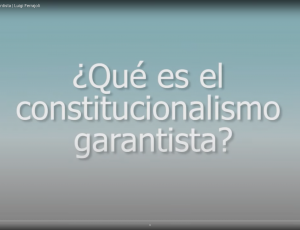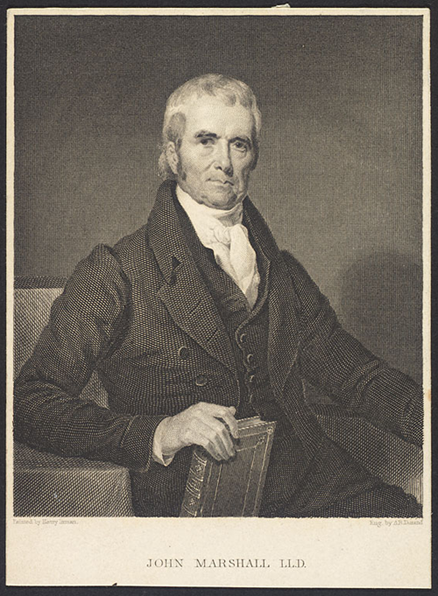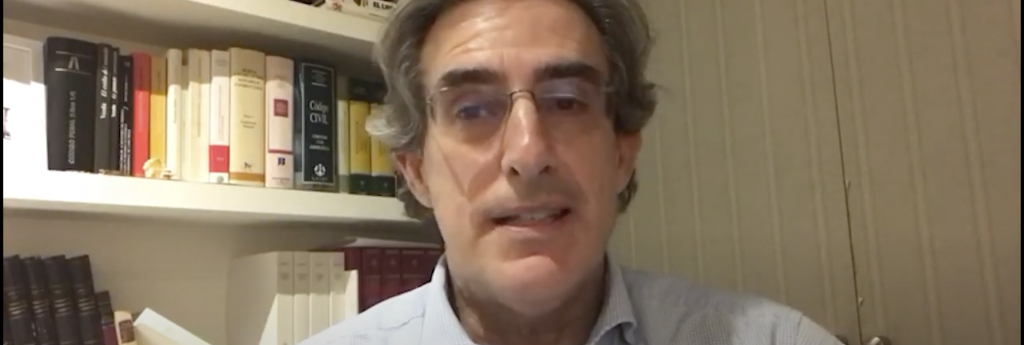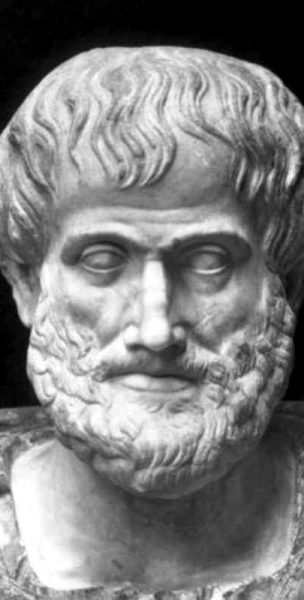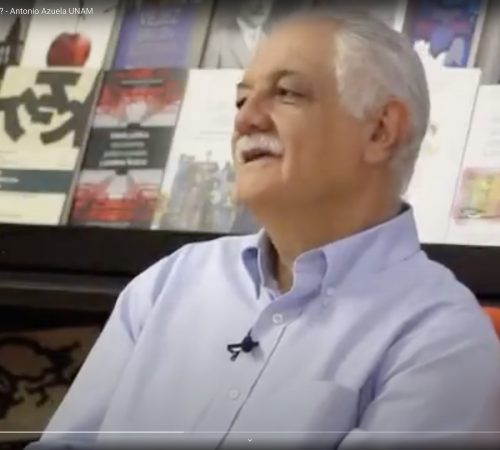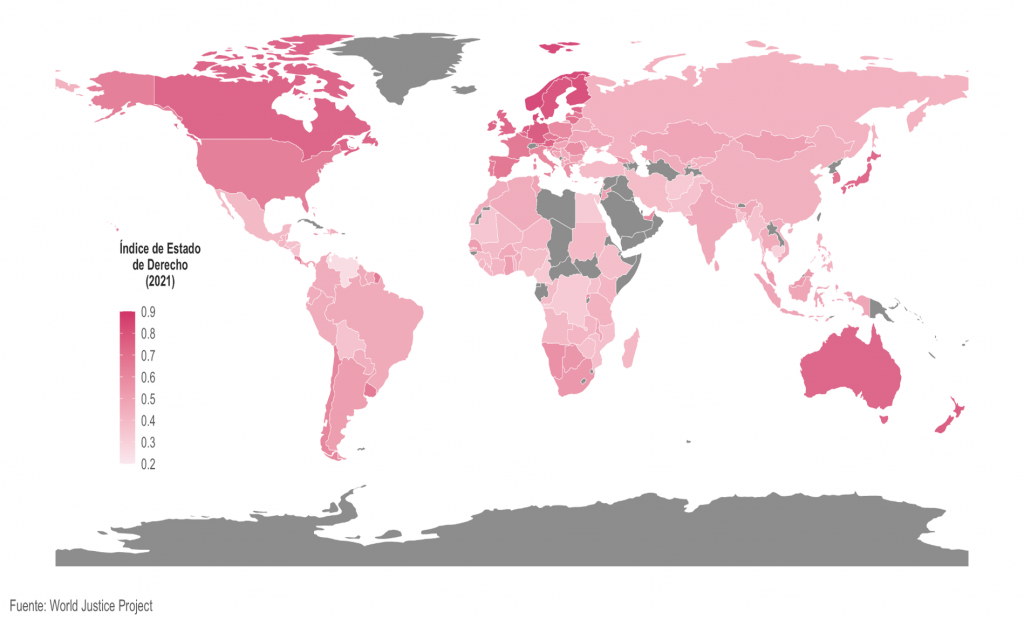La convivencia pacífica y la cultura de la paz en méxico
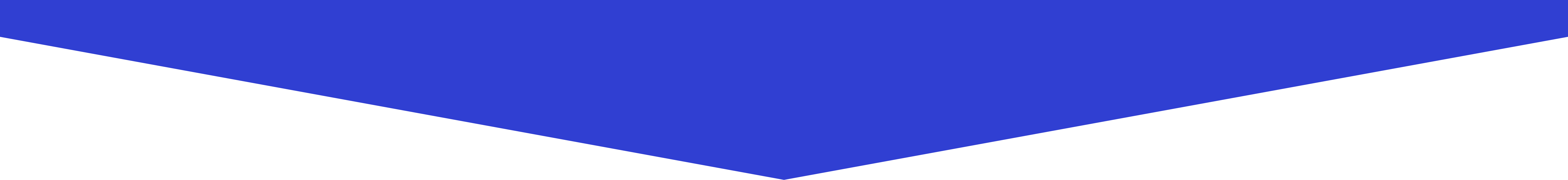

LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA CULTURA DE LA PAZ EN MÉXICO
¿MÉXICO ES UN PAÍS PACÍFICO?
Con frecuencia escuchamos -en los medios, en las conversaciones entre nuestras personas cercanas, en las declaraciones de las personas políticas- que México es un país violento. Todos los días vemos en los medios de comunicación noticias sobre homicidios, corrupción, secuestros, robos a mano armada o actos de crimen organizado. Seguramente también ustedes o sus familiares, amigos o vecinos se han enfrentado a algunas de estas expresiones de violencia.
Pero también puede ser frecuente que nuestra vida, y la vida de nuestras comunidades, transcurra en paz y tranquilidad. ¿Cómo es entonces la situación de nuestro país? ¿Cómo entender los fenómenos de violencia y de paz desde la experiencia propia y en un contexto más amplio? Como suele suceder, ambas situaciones son reales y pueden convivir en un mismo país, en un mismo estado, ciudad o, incluso, colonia. En nuestra sociedad hay personas, grupos y comunidades que están expuestas a altos índices de violencia y también hay otros quienes viven su cotidianeidad en paz y tranquilidad. Por ejemplo, quienes viven en Baja California o en Zacatecas, experimentan en estos tiempos un ambiente crispado, altamente peligroso, lleno de actos cotidianos de violencia, en contraste con quienes viven en Yucatán o en Tlaxcala. ¿De qué depende el nivel de violencia que experimentan las personas?
CASO PARA PENSAR…
Los niveles de violencia en México
En este mapa puedes observar cómo son los niveles de violencia en las entidades federativas de México. En el tono más oscuro se marcan los estados menos pacíficos -aquellos en los que la presencia de homicidios, delitos cometidos con el uso de la violencia y armas de fuego, así como los delitos cometidos por el crimen organizado son más frecuentes-. En cambio, con el tono más claro se destacan las entidades más pacíficas.
Como puedes identificar, hay diferencias importantes entre las entidades federativas en cuanto a los niveles de violencia que se presentan. Reflexiona: ¿Cómo es la situación en tu entidad? ¿A qué obedece? ¿Por qué crees que se dan estas diferencias?
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Índice de Paz México 2022.
Uno de los factores centrales para explicar los niveles de violencia presentes en algunas entidades federativas es la presencia del crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, los niveles drásticos de violencia que vive la entidad tienen que ver con su ubicación central en las rutas del narcotráfico, que ha desatado las disputas por el control de dichas rutas. En el caso de Baja California, los altos niveles de violencia resultan también de las disputas por el control del territorio y de la venta de drogas en este, ocurrido en esta entidad a partir de los cambios y reajustes en la estructura de las organizaciones del crimen organizado.
Otro de los factores asociados con este fenómeno es la corrupción y la impunidad, pues su existencia impide que el Estado cumpla con sus funciones de proteger la vida, las propiedades y los derechos de la ciudadanía. Recuerda que todo Estado debe tener capacidad para garantizar el monopolio exclusivo y legítimo de la fuerza en un territorio. La ausencia de esas capacidades dificulta o impide la convivencia entre las personas que habitan esos lugares y las expone a diversas violencias y limitaciones al ejercicio de sus derechos.
En cambio, la ausencia de la violencia y la persistencia de la paz están asociados con un buen desempeño del gobierno, capaz de cumplir con sus promesas y sus tareas básicas de manera eficiente y eficaz. Las instituciones estatales eficaces, con capacidad de actuar, con recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, resultan fundamentales para asegurar la libertad, el ejercicio de los derechos y la seguridad de todas las personas.
EN RESUMEN
- México es un país que enfrenta importantes retos relativos al establecimiento y mantenimiento de la paz.
- Las regiones y entidades federativas de México están afectadas por distintos niveles de violencia, fundamentalmente aquella asociada con la actuación del crimen organizado y la debilidad de las estructuras estatales a cargo del mantenimiento del orden y la impartición de justicia.
¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA MANTENER LA PAZ EN MÉXICO?
La construcción de la paz -entendida no sólo como ausencia de violencia, sino como una situación que permite a las personas ejercer plenamente sus derechos y libertades-, no es una tarea sencilla para los gobiernos ni para las sociedades. Por supuesto, la paz que se busca construir implica la erradicación de la violencia, pero no acaba ahí. En este sentido, los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana para generar condiciones necesarias para que podamos vivir en paz son enormes.
El primer desafío es, sin duda, la erradicación de la violencia. Esta violencia que se ha convertido en algo cotidiano, que todas y todos vivimos y/o observamos cotidianamente. Claudio Lomnitz dice, incluso, que en México se ha roto el tejido social: “la violencia hoy cotidiana en México profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad; la violación, el de la integridad de la persona; el asesinato violenta el derecho de existir, y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso. De hecho, la desaparición de una persona niega incluso el duelo de quienes compartieron el mundo con ella. Todas estas formas de violencia son moneda común en el México actual, y no tenemos siquiera una narrativa o épica en que se puedan reconocer, lamentar e ir sanando estos ultrajes” (Lomnitz, 2021).
La metáfora del tejido roto evidencia, no solo refleja, la interdependencia de todas y todos los que vivimos en una comunidad, sino también la fragilidad o la debilidad de estas relaciones que, expuestas a la violencia, se rompen fácilmente. Cuando el tejido social se rompe, significa que no podemos confiar en las personas que conforman nuestra comunidad, que las relaciones que deberían unirnos y permitir una vida armoniosa, han desaparecido. Esto implica que se ha roto el pacto social que habíamos adoptado, acordando respetar los derechos, las libertades y la seguridad.
SABÍAS QUE…
¿El tejido social?
Es común ilustrar las relaciones sociales -de interdependencia, necesidad, confianza, apoyo y solidaridad- con el ejemplo de un tejido. Una tela existe gracias a los hilos que la forman y que le pueden dar fuerza; de la misma manera las relaciones entre las personas e instituciones forman la sociedad. Se trata, entonces, de los vínculos sociales e institucionales que forman nuestra sociedad y permiten una convivencia pacífica y cohesión.
Para entender mejor el concepto del tejido social y cómo la violencia cotidiana y omnipresente lo debilita hasta rasgarlo, puedes consultar las siguientes fuentes:
Claudio Lomnitz, Interpretación del ‘tejido social rasgado’, Lección inaugural de Claudio Lomnitz, Colegio Nacional, 5 de marzo de 2021.
El reparar o sanar el tejido social roto requiere de procesos complejos, que involucran tanto a las personas como a las comunidades y a las instituciones. Se necesita restablecer los valores comunes para todas y todos, la confianza ciudadana, las relaciones entre las personas, grupos e instituciones, lograr la efectividad gubernamental y, por supuesto, eliminar la violencia de nuestra vida cotidiana. Todo ello es necesario para lograr la cohesión social, como lo hemos visto en el Módulo 3 y, con ella, la paz.
Los factores que dificultan el mantenimiento de la paz en nuestro país son diversos y tienen que ver con distintos fenómenos y retos que enfrenta el Estado y la sociedad mexicanas. En primer lugar, sabemos que uno de los desafíos más importantes tiene que ver con la presencia del crimen organizado en amplias partes de nuestro territorio.
La presencia del crimen organizado no solamente se ha intensificado y extendido en algunas regiones de nuestro país (especialmente en aquellas entidades que están en las rutas de tráfico de drogas), sino que también las organizaciones criminales se han fragmentado, llevando al surgimiento de nuevas organizaciones, más pequeñas, pero que no responden ante las jerarquías previamente establecidas. Además, se observa una diversificación de la actividad criminal que hace tiempo ha dejado de centrarse en la producción y tráfico de los estupefacientes, sino que abarca la trata de personas, extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso o narcomenudeo. Todo esto, a la par con la intensificación de la capacidad de juego de los grupos criminales, implica nuevos e importantes retos para las autoridades.
SABÍAS QUE…
Plan de la paz y seguridad
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, propuesto en 2018 por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, delimita la estrategia de su gobierno para hacer frente a los problemas de violencia e inseguridad en México. Escucha la opinión de un experto, el Dr. Sergio García Ramírez sobre las propuestas, alcances y la viabilidad del Plan.
Dr. Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 3’49.

PLAN DE LA PAZ Y SEGURIDAD
En segundo lugar, está el desafío de la efectividad del Estado y la corrupción e impunidad como fenómenos que obstaculizan las capacidades institucionales de garantizar los derechos de las personas y enfrentar a quienes rompan las reglas de convivencia, en particular cuando recurren a la violencia. Esto requiere del fortalecimiento de las instituciones, a través del diseño legal, la destinación de recursos suficientes, la capacitación del funcionariado y la constante supervisión por parte de la sociedad civil. Zygmun Bauman dijo que “las personas tienden a vivir en paz y a abstenerse de emplear la violencia cuando pueden dirigir sus quejas y sus rencillas a un poder en cuya incorruptibilidad e imparcialidad pueden confiar” (Bauman, 2010: 156), ilustrando precisamente la necesidad de una institucionalidad fuerte para una convivencia pacífica.
En tercer lugar, observamos el gran reto de las desigualdades y de la pobreza. Si bien vivir en la sociedad no significa tener siempre lo mismo y lograr una igualdad absoluta, cierto grado de igualdad es indispensable para el ejercicio efectivo de derechos, el funcionamiento de la democracia y a la cohesión social (hablamos de todo ello en los primeros tres módulos del Faro). México sigue siendo un país profundamente desigual y con altos niveles de pobreza, lo que dificulta la construcción de la paz, en especial aquella entendida como las condiciones de bienestar, justicia y solidaridad.
EN RESUMEN
- El tejido social se compone de los vínculos sociales e institucionales que forman nuestra sociedad y permiten una convivencia pacífica y cohesión.
- La reparación del tejido social es una tarea compleja que requiere la colaboración y compromiso con los valores democráticos por parte de las personas, las comunidades y las instituciones.
- México enfrenta retos importantes en la construcción de la paz y en la reconstrucción del tejido social.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA PAZ EN MÉXICO Y EN EL MUNDO?
En este módulo hemos reflexionado acerca del significado de la paz y de los retos de su construcción en el mundo actual. Hemos visto muchos ejemplos positivos y, quizá, aún más de aquellos negativos, que nos hacen cuestionar sobre la posibilidad de una vida equilibrada, pacífica y satisfactoria para todas las personas. Pareciera que, a veces, el pesimismo nos gana, que llegamos a observar más fenómenos y situaciones preocupantes y muchas menos señales para mantener el optimismo.
Pero… todo depende. Si miramos la situación desde las expectativas que tenemos, de vivir por fin en una sociedad de bienestar, respeto a los derechos y de paz, la distancia entre lo que vemos y nuestra expectativa es tan grande que sentimos que resolver todos los problemas que enfrenta la humanidad no será posible nunca. Sin embargo, si lo miramos desde una perspectiva histórica, es decir, si comparamos la situación actual con la vida que han llevado las miles de generaciones que nos han precedido, vamos a encontrar muchas razones para el optimismo.
La evolución de la civilización humana es un proceso inacabado y lleno de retos, pero también es un proceso que ha logrado avances enormes para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo para todas y todos. Si comparamos nuestra situación con lo que ocurría hace tan solo 200 años, podemos ver que en la actualidad hay menos personas que viven en pobreza extrema, menos bebés mueren al nacer, hemos logrado reducir los índices de analfabetismo, elevar el acceso a la educación y a la vacunación, y más personas que nunca antes habían vivido en democracias. Estas tendencias deben hacernos pensar con más optimismo sobre nuestro futuro colectivo y sobre las posibilidades de lograr la paz en el mundo y en nuestro país.
La construcción de la Cultura de la Paz es una tarea compartida: nos toca a todas las personas en lo individual, a las comunidades, a toda la sociedad, a las instituciones estatales. Cada una y cada uno tenemos una parte de la responsabilidad en la creación y mantenimiento de las relaciones sociales con otras personas, que siempre deben ser de respeto, empatía y solidaridad. El tejido social del que hablamos en el apartado anterior, requiere de todo eso y de la confianza que debemos tener entre todas y todos, que se construye a través del respeto a las reglas y normas de convivencia común.
SABÍAS QUE…
Un mundo mejor
La revisión de la historia de la humanidad, sostenida en los datos, nos invita a sostener una evaluación más optimista sobre nuestro presente y futuro.
Steven Pinker, Is the world getting better or worse? A look at the numbers, TEDTalks, 2018, 18’23.
Imagen adaptada de: OurWorldinData.org

UN MUNDO MEJOR
Así que, si queremos contribuir a la construcción de la Cultura de la Paz, debemos ser simplemente buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Aplica aquí, claro está, todo lo que hemos platicado a lo largo de todos los contenidos del Faro: en el primer módulo sobre la democracia, en el segundo sobre la ciudadanía, el tercero sobre la cohesión social, el cuarto sobre los derechos humanos y el quinto sobre el Estado de derecho. Ahora puedes ver cómo todo está relacionado y cómo se necesita de las instituciones efectivas, respetuosas de las leyes y de los derechos humanos, de una sociedad cohesionada y solidaria, y de las personas -ciudadanas y ciudadanos- comprometidos con los valores democráticos, respetuosos de los derechos y libertades de las y los demás y de las leyes, empáticos y solidarios.
¿Cómo se logra una sociedad así? ¿Cómo se construyen las instituciones con estas capacidades y compromisos? Sobre la parte institucional hemos hablado extensamente a lo largo de cada uno de los Módulos desarrollados en Faro Democrático y también hemos revisado las ideas y buenas prácticas relativas al fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, a las garantías del ejercicio efectivo de los derechos y a la profundización de la cohesión social. ¿Recuerdas cuál fue el elemento que aparecía de manera reiterada en todos estos temas?
SABÍAS QUE…
Cultura de la Paz en Niñas, Niños y Adolescentes
Dr. Óscar Ortiz Salcedo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 9:16’ y 12:16’.

Cultura de la Paz en Niñas, Niños y Adolescentes
Dr. Óscar Ortiz Salcedo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 de febrero de 2019, 9:16’ y 12:16’.

CULTURA DE LA PAZ EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
¡La educación! Así es, la clave para la construcción de una sociedad mejor y un mundo mejor está, en gran medida, en la educación y formación. Pensamos aquí, en parte, en la educación formal que recibes en la escuela y que te permite aprender a leer y escribir, te da bases de matemáticas y ciencias naturales que te permiten entender un poco sobre cómo funciona el mundo en el que vivimos y las leyes de la naturaleza, y de las humanidades y ciencias sociales, que te permiten entender algo de cómo funciona el mundo social en el que estamos sumergidas y sumergidos.
SABÍAS QUE…
La paz es un trabajo de cada día
Jody Williams es una profesora estadounidense, activista de derechos humanos, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997 por su trabajo en favor de la prohibición internacional del uso de minas antipersonales y bombas de racimo, así como la retirada de todas las minas de todos los territorios a nivel mundial.
En su charla habla sobre el significado de la paz y sobre las acciones que ella, otras mujeres activistas, y todas y todos nosotros debemos emprender cada día para lograr la paz en el mundo. Sin nuestra participación activa, diaria, de manera cotidiana, resultará muy difícil construir la paz y la convivencia pacífica.

LA PAZ ES UN TRABAJO DE CADA DÍA
Jody Williams, A realistic vision for world peace, TED Women 2010, 10:36’.
Pensamos aquí también en algunos aspectos muy particulares de la educación formal, como los cursos de civismo o de formación cívica y ética que, posiblemente, te han llevado a conocer nuestro Faro. En estas clases puedes aprender a más profundidad sobre las instituciones, sistemas de gobierno, la función del derecho en la sociedad, y sobre tus derechos y libertades. Pero pensamos aquí también sobre los aspectos informales del proceso formativo, constituidas por tus experiencias de vida y de interacción con otras personas y con las instituciones.
Cuando participas en las actividades de discusión y debate que te plantea Faro, cuando te involucras en las actividades de las asociaciones civiles o estudiantiles, cuando te informas, cuando exiges el cumplimiento de tus derechos – estás construyendo democracia y estás generando mayores condiciones para poder vivir en paz.
BUENAS PRÁCTICAS…
¿Cuáles son las buenas prácticas para la paz?
Las buenas prácticas son el conjunto de acciones o iniciativas con repercusiones tangibles y mensurables en cuanto a la consecución de ciertos objetivos, como puede ser la construcción de la Cultura de la Paz.
Las buenas prácticas para la Cultura de la Paz se centran en las actividades educativas y de sensibilización, en los espacios formales (como la escuela), no formales (comunidades, organizaciones civiles) o informales (espacios públicos). Estas actividades se centran en la promoción de una cultura de paz y los valores que la sustentan: derechos humanos, no-violencia, resolución de conflictos, convivencia escolar, igualdad, desmilitarización y desarme, ecopedagogía, educación para el desarrollo sustentable, educación para la democracia y la ciudadanía global.
La Fundación Mi Sangre de Colombia realiza este tipo de actividades y en el siguiente video puedes conocer sus experiencias y buenas prácticas para la construcción de la Cultura de la Paz.
Fundación Mi Sangre. Buenas Prácticas de Paz. 12 de noviembre de 2019, 7:26’.

¿CUÁLES SON LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PAZ?
EN RESUMEN
- La construcción de la Cultura de la Paz es una tarea compartida: nos toca a todas las personas en lo individual, a las comunidades, a toda la sociedad, a las instituciones estatales.
- La actividad central para la construcción de la Cultura de la Paz es la educación y formación cívica.
- Cuando participas en el Faro, en las organizaciones sociales o estudiantiles, cuando te informas, participas y exiges tus derechos – ¡estás construyendo la democracia y la paz!
TERMINAMOS COMO EMPEZAMOS… PENSANDO EN LA CULTURA DE LA PAZ
Cultura de la paz
CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ
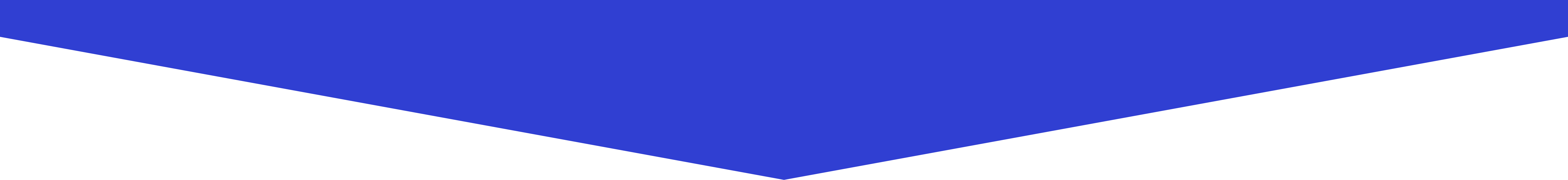

CULTURA DE LA PAZ
¿Qué es la Cultura de la Paz? Es la existencia -en una sociedad y en nuestra sociedad global- de un conjunto de valores, principios, comportamientos y actitudes de respeto a los seres humanos, a su dignidad y derechos, a los principios de igualdad, libertad y justicia, solidaridad y tolerancia. Se trata de un conjunto de valores que permite a las personas convivir con respeto y tranquilidad, a pesar de las diferencias de todo tipo, e implica también el rechazo al uso de la violencia y de la fuerza en las relaciones entre las personas, entre las sociedades y entre los Estados. Imagínate un mundo sin guerras, ni conflictos sangrientos, ni masacres ni violaciones a los derechos humanos. Sería, sin duda, un mundo de ensueño. Ese mundo sería posible si educamos para la paz. Que haya cultura para la paz implica respetar a todas las personas y escucharlas sin discriminación ni prejuicios. Compartir el tiempo y los recursos materiales y espirituales con las personas que necesitan apoyo y aliento para avanzar. Supone incluso contar con una narrativa, un relato y un imaginario de comunidad compartida, que se enseñan, se ritualizan y se comparten desde las aulas como parte de una sociedad (Dubet, 2017: 102).
“La cultura de paz es un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos violentos, y una alternativa a la cultura de la guerra y la violencia basada en la educación para la paz, la promoción del desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la participación democrática, la tolerancia, la libre circulación de información y el desarme”, así la define la Resolución Cultura de Paz, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998. En otras palabras, es un enfoque que requiere de acciones que contribuyan, por un lado, a la eliminación de los conflictos violentos y, por otro lado, que prepare a las personas y a las sociedades a vivir en el marco del respeto mutuo, generando condiciones para el bienestar y convivencia de todas las personas.
SABÍAS QUE…
21 de septiembre
El 21 de septiembre fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Paz. Originalmente, desde 1981, este día se celebraba cada tercer martes de septiembre, el día de inicio de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, en 2001, el día de inicio de sesiones de la Asamblea General fue el día del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, situadas a pocas calles de la sede de la ONU. Este año la Asamblea General decidió cambiar la fecha de esta conmemoración, estableciendo un día fijo para ello: el 21 de septiembre.
En la página de la ONU puedes encontrar la información sobre las actividades que se realizan y otras formas de contribuir a la cultura de la paz en el mundo
La Cultura de la Paz -y de no violencia- es un sistema de valores opuesto a la cultura de la guerra y, todavía, lamentablemente, ampliamente extendida entre las personas, comunidades, sociedades y países. Estas dos culturas se componen de una serie de elementos, todos ellos en contraposición, y que marcan la diferencia entre una sociedad abierta y cerrada, una democrática y la otra autoritaria. La creación de la Cultura de la Paz requiere que, paulatinamente, podamos sustituir los elementos de la cultura de la guerra por aquellos que corresponden a la Cultura de la Paz. Mientras más elementos logremos sustituir, mientras más profundamente podamos arraigarnos en nuestra sociedad, la paz será más estable y duradera.
Tabla II. Los contrastes entre dos culturas
CULTURA DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA
CULTURA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Creencia en el poder que se basa en la fuerza
Educación para una cultura de paz
Tener un enemigo
Comprensión, tolerancia y solidaridad
Gobierno autoritario
Participación democrática
Secreto y propaganda
Libre circulación de la información
Armamento
Desarme
Explotación de las personas
Derechos humanos
Explotación de la naturaleza
Desarrollo sostenible
Dominación masculina
Igualdad entre mujeres y hombres
CULTURA DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA
Creencia en el poder que se basa en la fuerza
Tener un enemigo
Gobierno autoritario
Secreto y propaganda
Armamento
Dominación masculina
CULTURA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Educación para una cultura de paz
Comprensión, tolerancia y solidaridad
Participación democrática
Libre circulación de la información
Desarme
Derechos humanos
Desarrollo sostenible
Igualdad entre mujeres y hombres
Fuente: David Adams, definición de Cultura de la Paz, disponible en: https://bit.ly/3drLW1F
La paz implica que todas y todos podamos sentirnos cómodos con quienes y cómo somos dentro de las sociedades, desarrollando nuestra propia identidad pero teniendo en cuenta que hay algo común que nos une. ¿Cómo podemos ser iguales y diferentes a la vez? Muchas veces, los conflictos surgen porque las demandas de reconocimiento identitario de determinados grupos cuestionan la imagen de nación, la narrativa de lo que es esa sociedad e incluso la identidad mayoritaria de la comunidad. Por ejemplo, en aquellas sociedades con grupos sociales identitarios muy enraizados, que son diferentes a la mayoría de la población o que siendo mayoría han sido tratados como minorías -invisibilizados y discriminados-, la posibilidad de enfrentamientos es mucho mayor. Esto significa que además de garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad real, que todos y todas podamos alcanzar el éxito en los proyectos que nos propongamos, debemos procurar reconocernos y entendernos, más allá de las diferencias.
De ahí que sea sumamente relevante evitar la discriminación. Piensa en las mujeres, en las minorías étnicas, culturales o religiosas que siempre han sido desde siempre víctimas de discriminación. Esa demanda de reconocimiento es aún más peligrosa si existe un fuerte clima de incertidumbre: económica, política, internacional, entre otras, que potencia ese malestar. Las injusticias, que han cruzado nuestra convivencia al punto de que para muchos ha sido el orden normal de las cosas, ya no puede mantenerse. Las personas hoy son discriminadas por su identidad: fe, origen, color de piel, sexo, sexualidad. Y, esos grupos, después de tanta invisibilización y discriminización, hoy exigen y demandan reconocimiento, la manifestación pública de la dignidad. Como señala Dubet (2017: 71), “la demanda de igualdad lleva a los individuos a volverse invisibles, con la demanda de reconocimiento buscan volverse visibles”. De ahí que resulte tan importante el reconocimiento de nuestras diferencias para la convivencia y recordar -una y otra vez- aquello “que tenemos en común” (Dubet, 2017: 71) para garantizar nuestra supervivencia como comunidad.
EN RESUMEN
- La cultura de paz es un enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos violentos, y una alternativa a la cultura de la guerra y la violencia basada en la educación para la paz, la promoción del desarrollo económico y social sostenible, el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la participación democrática, la tolerancia, la libre circulación de información y el desarme.
- Si bien la igualdad es una demanda clave de las sociedades democráticas, resulta importantísimo que además de iguales nos reconozcamos y visibilicemos todas y todos para que vivamos en paz.
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA CUANDO QUEREMOS PROMOVER LA CULTURA DE LA PAZ?
La paz es mucho más que simplemente la ausencia de la guerra o de la violencia. Sostener la paz significa establecer una cultura activa de vivir en paz en (y con) el mundo, de lograr la armonía, bienestar y prosperidad de las personas. Como dijo Inger Skjelsbæk: “Si la paz es sólo la ausencia de guerra, entonces hay paz en muchos lugares. Pero si la paz es también bienestar y resistencia a los conflictos, entonces es más difícil” (En Horst, 2022).
SABÍAS QUE…
¿Qué es la Cultura de la Paz?
¿Cómo podemos definir la Cultura de la Paz? En este video el Dr. Luis Daniel Vázquez explora las definiciones y explica por qué es importante la Cultura de la Paz para nuestras sociedades.
Luis Daniel Vázquez. 2022. Cultura de la Paz. Cápsula de Video. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

¿QUÉ ES LA CULTURA DE LA PAZ?
Entonces, para lograr la Cultura de la Paz, es necesario adoptar estrategias y acciones proactivas, que no solamente busquen prevenir los conflictos, sino que permitan cambiar las condiciones de vida de las personas y las relaciones en las sociedades y entre las sociedades, para que podamos llevar una vida más plena. Esa vida plena requiere de un mayor bienestar para todas y todos, de la existencia de una sociedad justa, abierta, solidaria, y también de la consciencia de que todas las personas estamos compartiendo un mismo espacio -nuestro planeta Tierra- y que los recursos de los que disponemos son finitos, por lo que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de cuidarnos a nosotrxs mismxs.
SABÍAS QUE…
¿Quieres paz? ¡Enojate!
El Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi ofrece un sorprendente consejo a todo aquel que quiera cambiar el mundo a mejor: Enfádate con la injusticia. En esta poderosa charla, muestra cómo una vida de pacificación surgió de una vida de indignación.
Kailash Satyarthi, TEDTalk, Marzo de 2015, 18:21’.

¿QUIERES PAZ? ¡ENOJATE!
¿Cuál es el elemento clave en la construcción de la paz? La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Es por ello que las acciones a favor de la paz tienen que centrarse en la transformación de las culturas de las sociedades contemporáneas, en la promoción de los valores y principios que debemos adoptar y respetar todas las personas si queremos vivir en un mundo de paz.
La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican ocho ámbitos de acción indispensables para transformar nuestras sociedades y su cultura:
1. Promover una cultura de paz por medio de la educación. Implica revisar los planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos propios de una cultura de paz, incluyendo la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la búsqueda de consenso y la no violencia. Como señala la ENCIVICA, se trata de promover la construcción de prácticas de socialización democráticas entre los distintos actores que participan en el proceso de formación educativa (estudiantes, profesorado, directivos, padres de familia) y, entre éstos y su comunidad, para fomentar mediante el diálogo, relaciones sociales basadas en valores cívicos y éticos (respeto, tolerancia, reconocimiento, cooperación, solidaridad, honestidad) a favor de una Cultura de la Paz, el disfrute de la diversidad, la participación y la convivencia (Instituto Nacional Electoral, 2017).
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible, a través de las acciones y políticas que permitan reducir las desigualdades económicas y sociales, erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a los problemas sociales y la sostenibilidad medioambiental.
3. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios: cuando la guerra y la violencia dominan, no hay posibilidad de garantizar los derechos humanos; al mismo tiempo, sin derechos humanos, en todas sus dimensiones, no puede haber cultura de paz.
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, logrando la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.
5. Promover la participación democrática. Las bases indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad son los principios democráticos, las prácticas y la participación en todos los sectores de la sociedad, así como un gobierno y una administración democráticos, transparentes y responsables.
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Para erradicar la guerra y los conflictos violentos necesitamos trascender y superar las imágenes del enemigo con comprensión, tolerancia y solidaridad entre las personas, sociedades y culturas. Debemos aprender de nuestras diferencias, mediante el diálogo y el intercambio de información, para conocernos y respetarnos en nuestras diferencias.
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. La libertad y el intercambio de información y comunicación son indispensables para una cultura de paz. Es necesario tomar medidas para erradicar la intolerancia y la violencia en los medios de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
8. Promover la paz y la seguridad internacionales. Los logros en materia de seguridad humana y desarme de las últimas décadas, incluidos los tratados sobre armas nucleares y el tratado de prohibición de las minas terrestres, deberían estar acompañados de mayores esfuerzos en la negociación de acuerdos pacíficos, la eliminación de la producción y el tráfico de armas, las soluciones humanitarias en situaciones de conflicto y las iniciativas posteriores a los conflictos que permitan la convivencia pacífica y el desarrollo para el bienestar de las personas.
EN RESUMEN
- La promoción de la Cultura de la Paz implica las acciones para transformar las relaciones entre las personas, entre las comunidades, sociedades y Estados, buscando que estas se sustenten en los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, igualdad, justicia y libertad.
- La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican ocho ámbitos de acción indispensables para transformar nuestras sociedades y su cultura.
¿ES POSIBLE QUE TODAS LAS PERSONAS VIVAN EN PAZ?
Un mundo de paz, en el que no hay guerras ni conflictos violentos, en el que las personas viven en paz y armonía. ¿Es algo así siquiera posible? Las respuestas a esta pregunta pueden ser complejas y diversas. Algunas de ellas pueden ser optimistas: “la paz es posible si todos creemos que es posible”, dijo Yoko Ono; la paz será posible “cuando las amenazas a la existencia de la humanidad generadas por el calentamiento global, la contaminación, entre otros, se conviertan en una amenaza inminente para todos”, sostiene Zbigniew Brzezinski (Time, 2015).
Algunas otras posturas, como la de Cass Sunstein, son más equilibradas y señalan que el futuro puede traernos la paz, especialmente si los valores democráticos lleguen a extenderse y arraigarse alrededor del mundo (¿recuerdas lo que dijimos en el apartado III.1? Cuando las sociedades adapten tan solo uno de los valores de la Cultura de la Paz, como la democracia, el resto también irá cambiando). Como lo explica Sunstein, las democracias no suelen entrar en guerra entre sí: sus líderes tienen fuertes incentivos para mantener la paz, y la información fluye libremente, rompiendo las cámaras de eco y permitiendo a la gente encontrar caminos libres de conflicto. A medida que el autogobierno y la libertad de expresión se extienden, la paz mundial se hace más factible” (Time, 2015).
SABÍAS QUE…
¿El mundo es un lugar pacífico?
A pesar de los numerosos conflictos armados que se desarrollan alrededor del mundo, una mirada profunda a la historia de la humanidad evidencia que, en realidad… la violencia ha disminuido a lo largo de los siglos. Steven Pinker te invita a revisar esa historia y a mirar la evidencia desde una perspectiva novedosa.
Steven Pinker, The surprising decline in violence, TEDTalks, 2007, 19:02’.

¿EL MUNDO ES UN LUGAR PACÍFICO?
De acuerdo con Steven Pinker (2018), y a pesar de la violencia y crueldad que observamos en nuestro mundo día a día, vivimos en un mundo cada vez más pacífico -al menos si lo comparamos con la Prehistoria o la Edad Media. Pinker reconoce que hay algunas partes del cerebro y algunos valores y comportamientos que nos transmite nuestra sociedad que nos impulsan a ejercer la violencia, como la sed de venganza, los sentimientos de tribalismo o la búsqueda de dominio sobre los otros. Sin embargo, señala que en el mismo cerebro hay también impulsos que nos inhiben de la violencia, como la empatía y la razón que nos permiten ver la violencia como un problema que hay que resolver en lugar de una competición que hay que ganar (BBC Future, 2012). Entonces, lo que tenemos que hacer, como individuos y cómo sociedad, es fortalecer y promover los valores de la paz y buscar desplazar, a través de la empatía, la solidaridad y el respeto, los impulsos violentos que podemos llegar a sentir. En esa tarea también es muy importante respetar la palabra dada y exigir el cumplimiento de las autoridades de aquello a lo que se han comprometido.
Finalmente, podemos pensar que Brzezinski tiene razón: las crisis que enfrenta la humanidad son tan profundas y tan graves que la única manera de lograr la supervivencia de nuestra especie en la Tierra será la colaboración pacífica. Como señala el reporte de la Fundación One Earth Future, las responsabilidades son individuales y colectivas: “Las presiones existentes que conducen a la paz son claras: el desarrollo económico, el desarrollo humano y los sistemas mundiales de mantenimiento de la paz han contribuido notablemente a la paz. Si se refuerzan estos sistemas, hay muchas razones para creer que el mundo puede seguir tendiendo hacia la paz. Además, la mejora de la participación de las mujeres en la vida económica y política internacional y en el establecimiento de la paz puede apoyar la paz tanto directa como indirectamente, a través de su influencia en el desarrollo humano.
SABÍAS QUE…
¿Cómo hacer que el mantenimiento de la paz sea duradero?
En las zonas de conflicto, el desafío no solo es que este acabe, sino que su proceso de paz posterior sea duradero y sostenible. Esa es la misión de “Acción para el Mantenimiento de la Paz”, una asociación mundial de las Naciones Unidas para fortalecer la paz de más de 8 áreas en las que actualmente actúa.
Conoce más sobre su labor y su apoyo a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas, ¿Cómo hacer que el mantenimiento de la paz sea duradero?, 19 de agosto de 2020, 3:05’.

¿CÓMO HACER QUE EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ SEA DURADERO?
A medida que el mundo siga tendiendo hacia la paz, un compromiso más directo de las personas con las normas y creencias que deslegitiman la violencia será un factor importante para la paz”.
CASO PARA PENSAR…
Los niveles de violencia en el mundo
En este mapa pueden observar la calificación que los países del mundo obtienen en la medición del Índice Global de la Paz, que evalúa tres rubros: el nivel de seguridad de la sociedad, el alcance de los conflictos nacionales e internacionales y el grado de militarización.
Mientras más oscuro el tono, mayores niveles de violencia que experimentan los países y, mientras más claro, los niveles de violencia son menores.
¿Qué países son los más violentos y los más pacíficos? ¿Existen tendencias regionales en los niveles de violencia y de paz? ¿Qué las puede explicar?
Instituto para la Economía y la Paz, Índice Global de la Paz, 2022.
EN RESUMEN
- La paz en el mundo es posible, siempre y cuando las personas y las sociedades adopten los valores de respeto, tolerancia y negociación para la solución de los conflictos.
- Las múltiples crisis -climática, alimentaria, de seguridad- que enfrenta la humanidad pueden ser un potente detonador de la colaboración entre las naciones, permitiendo lograr la paz mundial.
EL PAPEL DE LA VERDAD Y EL DIÁLOGO EN LA CULTURA DE LA PAZ
La Cultura de la Paz se asienta en pilares básicos que son condición necesaria para que pueda darse. Estos pilares, que permiten evaluar la existencia de la paz positiva, se centran en las condiciones idóneas para el desarrollo del bienestar, el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas, la cohesión social y de otros elementos claves para la convivencia pacífica. Sin ellos resulta muy difícil alcanzar la paz.
SABÍAS QUE…
Los pilares de la paz
El Instituto para la Economía y la Paz ha identificado ocho pilares de la paz: 1) Bajos niveles de corrupción, 2) Aceptación de los derechos de los demás, 3) Libre circulación de la información, 4) Entorno empresarial sólido, 5) Alto nivel de capital humano, 6) Distribución equitativa de los recursos, 7) Buenas relaciones con los vecinos y 8) Un gobierno que funcione eficazmente.
¿Estás de acuerdo con estos elementos? ¿Consideras que son suficientes para lograr una Cultura de la Paz?
Fuente: Instituto para la Economía y la Paz. 2018. Mexico on the 2018 Positive Peace Index: Security Risks.
Sin embargo, en las sociedades que han sido atravesadas por violencia de manera profunda, por ejemplo aquellos países que han enfrentado guerras civiles, como El Salvador, España, Colombia, Ruanda, Serbia o en aquellos que han vivido dictaduras desgarradoras, como Argentina o Chile, entre muchos, muchos otros, es necesario un elemento más: la justicia transicional. Los conflictos internos violentos dejan heridas profundas, dividen a las familias y a las comunidades y generan desconfianza y distanciamiento entre los individuos y de los individuos frente a los grupos y a las instituciones.
SABÍAS QUE…
Justicia transicional
¿Qué es la justicia transicional? ¿Por qué es importante hacer cuentas con el pasado? Ve el video del Dr. Carlos Pelayo, quien habla de la importancia de la verdad, de la visibilización y reparación del daño hecho en el pasado para la construcción de un futuro mejor.
Dr. Carlos M. Pelayo Moller, Justicia transicional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 30 de julio de 2018, 5:33’.

JUSTICIA TRANSICIONAL
Por ello se considera que cuando los conflictos concluyen, o como parte de los propios procesos de paz, resulta fundamental llevar a cabo una revisión de los hechos pasados, instaurando los mecanismos que permitan conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y acceder a la justicia y a la reparación del daño. Estos procesos, llamados precisamente de justicia transicional, son muy importantes para las víctimas, pues les da la oportunidad de encontrar a sus familiares o al menos saber cómo murieron y qué pasó con sus cuerpos, ver que las personas responsables por las violaciones enfrenten consecuencias y que se tomen medidas que impidan que estos hechos vuelvan a ocurrir.
SABÍAS QUE…
Justicia transicional en perspectiva comparada
El Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, profesor e investigador de la UAM-Iztapalapa, nos habla sobre la justicia transicional y algunos casos paradigmáticos en los que se ha presentado.
Borde Jurídico, Justicia transicional, 9 de abril de 2015, 5:59’.

JUSTICIA TRANSICIONAL EN PERSPECTIVA COMPARADA
Los procesos de justicia transicional son complejos y requieren de una gran apertura por parte de la sociedad y de las instituciones. No se trata de la búsqueda de venganza, sino del reconocimiento de la necesidad de saber la verdad sobre los procesos históricos que han afectado de maneras muy profundas las vidas de las personas y comunidades, y de que sin esa verdad no es posible empezar el proceso de reconciliación que permita la construcción de una paz verdadera.
Si bien los procesos de justicia transicional están asociados, principalmente, con los casos de guerras civiles o los cambios de régimen (el paso de las dictaduras a las democracias), se considera que también otras situaciones de altos niveles de violencia y frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos también ameritan la activación de este tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el caso de México y la guerra contra el narcotráfico es considerada una situación que amerita la activación de la justicia transicional, para atender las causas de este fenómeno y ofrecer la verdad y justicia a las víctimas.
A pesar de que se trata de un fenómeno de violencia criminal que, además, es un proceso inacabado, algunos estudios postulan la necesidad de un ajuste de cuentas con el pasado y presente violento, sosteniendo que “el tráfico de drogas, la proliferación de mercados ilegales de diversa índole, así como de actores no estatales fuertemente armados, han detonado una dinámica de violencia y victimización a gran escala, equiparable a los niveles asociados con conflictos armados no internacionales. Los elevados niveles de violencia también han generado impactos sociales importantes, así como una erosión de la confianza en las instituciones públicas. Como en otros casos de Justicia Transicional, el Estado mexicano tiene un legado no resuelto de victimización masiva y la tarea pendiente de reconocer su responsabilidad –por acción directa u omisión– en tales violaciones” (CIDE, 2018: 57).
EN RESUMEN
- La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos.
- El conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, reducir la impunidad, reparar el daño sufrido por las víctimas e impedir que estas violaciones vuelvan a ocurrir son los elementos necesarios para la construcción de la paz en las sociedades post conflicto.
LAS MUJERES Y LA CULTURA DE LA PAZ
Los fenómenos de la paz y la guerra, como muchos otros fenómenos sociales, afectan de manera distinta a las personas en función de su género. Por ejemplo, la guerra suele ser vista como una actividad masculina, donde los varones dominan tanto entre los combatientes como en el número de muertos en los conflictos armados. Sin embargo, las mujeres están entre la población más vulnerable ante la violencia: están expuestas a dificultades económicas y en acceso a los servicios de salud, a altos riesgos de violación y violencia sexual -con frecuencia usada como herramienta de genocidio o limpieza étnica-, son la mayoría de las personas desplazadas y de las víctimas civiles en los conflictos armados, y también son entre quienes sufren las consecuencias a largo plazo, como la escasez de los alimento o el deterioro de los servicios públicos (Sjoberg, 2016).
Los datos relativos al grado de violencia experimentada por las mujeres y niñas durante los conflictos bélicos son aterradores: “Se calcula que el 70% de las bajas registradas en los conflictos recientes entre quienes no eran combatientes correspondía principalmente a las mujeres y a las niñas. Hasta medio millón de mujeres fueron víctimas de violaciones en Rwanda durante el genocidio de 1994. Aproximadamente, 60,000 fueron violadas en la guerra que tuvo lugar en Croacia y Bosnia y Herzegovina, y se estima que en Sierra Leona se produjeron 64,000 incidentes de violencia sexual contra las mujeres y las niñas relacionados con la guerra entre 1991 y 2001” (Mayanja, 2010).
SABÍAS QUE…
La guerra no tiene rostro de mujer
Este libro es un ensayo documental de la escritora bielorrusa Svetlana Aleksievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. El libro contiene relatos de las mujeres soviéticas que lucharon en la Gran Guerra Patria (la Segunda Guerra Mundial). Puedes conocer estas historias y una visión femenina de la guerra a través del libro y en este video que te acercará a algunos fragmentos:
Fragmentos de ‘La guerra no tiene rostro de mujer’, de Svetlana Alexiévich. El Espectador. 22 de abril de 2016. 3:18’.

LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE MUJER
Las mujeres tienen entonces mucho interés en la creación de contextos de paz y en su mantenimiento. También se considera que una mayor presencia de las mujeres en los puestos de poder y en la vida pública contribuye a que se adopte una política interna y exterior más pacífica y que se reduzcan los riesgos de las violaciones a los derechos humanos. El análisis de la historia de las sociedades contemporáneas aporta evidencia que sostiene que las sociedades con mayores niveles de igualdad de género -en particular las que garantizan la seguridad física de las mujeres y su protección frente a la violencia física y sexual- evitan el involucramiento estatal en los conflictos armados (Hudson et al., 2009).
La posición especialmente vulnerable de las mujeres y niñas durante los conflictos bélicos y la relación entre el género y la paz han puesto en evidencia la necesidad de la participación de las mujeres en las negociaciones de los acuerdos de paz y la reconstrucción post conflictos. Esta necesidad fue reconocida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, a través de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
La Resolución 1325 exhorta a los países a llevar a cabo tres acciones centrales encaminadas a frenar las prácticas de la violencia contra las mujeres y las niñas en los conflictos armados:
1. Incrementar la representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.
2. Adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia en la guerra, y proporcionarles oportunidades de participar en los procesos de paz como medio para lograr soluciones a largo plazo.
3. Incorporar la perspectiva de género, con la inclusión de las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos.
La Resolución 1325 reconoce también la importancia del activismo, presente y pasado, de las mujeres a favor de la paz, conciliación y prevención de los conflictos. Con frecuencia es su involucramiento el que permite el inicio de las negociaciones por la paz y la articulación de las propuestas de cambios profundos en las relaciones entre las personas, grupos y sociedades. Sus denuncias también son clave para lograr la visibilización de las consecuencias trágicas que los conflictos armados tienen sobre la vida de las personas.
SABÍAS QUE…
Las mujeres luchando por la paz
“¡Quiero recorrer el mundo entero para que sepan lo que está pasando por aquí!”. Con estas palabras la activista afgana, Palwasha Kakar, expresó la misión de su vida: luchar por la paz y la igualdad de género en Afganistán.
Puedes conocer su historia y la historia de muchas otras mujeres de distintos países que lucharon y siguen luchando por la paz de su comunidad y del mundo.
La incorporación de las mujeres en las distintas etapas de la gestión y solución de conflictos es fundamental para el éxito de estos procesos. Esto se debe, por un lado, a que la paz duradera solo se puede lograr si toda la población es escuchada e involucrada en los procesos de negociación, lo que permite hacernos más fuertes y eleva la legitimidad de los procesos de paz. Por otro lado, la incorporación de las necesidades y capacidades de las mujeres de actuar a favor de la paz desde las familias, las comunidades y las organizaciones sociales permite generar cambios sociales más profundos y, por ende, más duraderos (Porter, 2003; Karam, 2001).
EN RESUMEN
- Los conflictos bélicos impactan de manera distinta a las personas en función de su género y tienden a afectar en mayor medida a las mujeres y las niñas.
- La igualdad de género en las sociedades está asociada con la disminución de los conflictos armados y con una mayor estabilidad y duración de la paz.
- La participación de las mujeres en todas las etapas de gestión de las crisis y construcción de la paz es indispensable para lograr que esta sea estable y duradera.
Convivencia pacifica
CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ
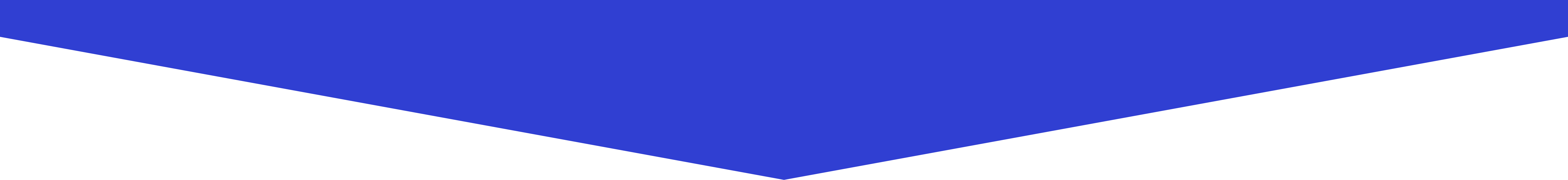

CONVIVENCIA PACÍFICA
La convivencia pacífica es un valor clave para poder vivir en sociedad. Se refiere a la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del daño y la reinserción comunitaria. Tiene que ver con la manera en cómo las personas se relacionan entre sí en una comunidad y debe ser guiada por el respeto, la tolerancia y la búsqueda del desarrollo colectivo. Para que una sociedad pueda convivir pacíficamente deben garantizarse el ejercicio de tres principios éticos: la inclusión, la democracia y la cultura de paz. La inclusión supone el reconocimiento de la dignidad de las personas, más allá de su identidad, su cultura, sus valores, su pertenencia a su grupo social y se trata de valorar su presencia y participación como parte fundamental de la comunidad. Sin inclusión social, es decir, sin condiciones para que todas y todos puedan participar en la sociedad, resulta complicado que las personas puedan convivir. De ahí que el respeto a la pluralidad sea parte sustantiva de la convivencia. Para que una comunidad pueda convivir de manera pacífica debe favorecer el reconocimiento de logros, esfuerzos y capacidades, atender el cuidado a las necesidades de otros, promover el trabajo colaborativo, así como el sentido de pertenencia, es decir, que cada individuo sienta satisfacción al sentirse parte integrante de un grupo.
La paz no es solo la ausencia de violencia ni de conflicto, sino una construcción colectiva que supone pensar y conseguir las condiciones básicas para la convivencia pacífica. Esta convivencia se enriquece además con la participación activa de las personas, con su compromiso por vivir una vida de respeto y dignidad y con la corresponsabilidad en el seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común, así como por el manejo eficiente de las diferencias y de los conflictos. La convivencia pacífica no sólo busca prevenir los conflictos y evitar la violencia, sino también que cada una de las personas tengan predisposición para solucionar los problemas que se han hecho presentes, las relaciones interpersonales se restauren, se limen asperezas y, sobre todo, que los daños causados sean reparados.
En este escenario, el hecho de que los liderazgos promuevan la resolución pacífica de las diferencias, encuentren puntos de común y favorezcan el entendimiento resulta clave para la convivencia pacífica, dado que de algún modo los liderazgos inspiran a la ciudadanía y funcionan como pedagogos comunitarios. Por el contrario, si los liderazgos alimentan las diferencias entre las personas o los grupos, polarizan y fomentan actitudes poco tolerantes, la ciudadanía también puede verse en espejo y reproducir esos comportamientos que afectan la convivencia. De ahí la necesidad de contar con una élite política comprometida y leal con la democracia. Un buen ejemplo de un liderazgo inspirador fue el de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien estaba convencido de que para superar el apartheid era necesario que las personas se conocieran, compartieran aficiones y motivaciones y construyeran juntas y juntos un nuevo sistema político. Para conocer más de este estilo de liderazgo y su papel como fuente inspiradora de la convivencia pacífica, te recomendamos que mires la película Invictus.
EN RESUMEN
- La convivencia pacífica es la manera en cómo las personas se relacionan entre sí en una comunidad y debe ser guiada por el respeto, la tolerancia y la búsqueda del desarrollo colectivo.
- La paz es una construcción colectiva que supone pensar y conseguir las condiciones básicas para la convivencia pacífica.
¿CÓMO LIDIAR CON UN CONFLICTO?
Convivir consiste en saber escucharnos unos a otros, aprender a dialogar, aceptar las diferencias y tener la capacidad de reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de manera pacífica y unida. Esta es la mejor manera de lidiar con un conflicto. Conociendo a las y los otros, siendo empáticos con ellas y ellos -es decir, poder ponernos en su situación y entender lo que le ocurre a la otra persona incluso compartiendo sus sentimientos– respetando que no seamos iguales ni que pensemos lo mismo sobre las cosas y entendiendo que ninguna idea o postura de nadie está por encima del otro ni de la ley. Como señaló el Premio Nobel de la Paz de 1962, Linus Pauling, “una persona debería hacer por los demás 20 por ciento más de lo que esperaría que hicieran por uno, para corregir el error subjetivo” (Etzioni, 1962).
Colaborar con otros es una manera de construir colectivamente. En las teorías de la psicología social se suele sostener que las personas ayudamos cuando esperamos ser recompensados y no tenemos costos de hacerlo. Nuestra conducta, valores y metas son modelados y delineados por los patrones de recompensa y castigo que recibimos (Worchel et al., 2003: 280). Y esos modelos se van formando desde la niñez en un montón de sucesos que van ocurriendo en nuestras familias, con nuestros padres y/o hermanos/nas y también condicionados por lo que ocurre en el país que vivimos. Piensa que nuestra tendencia a ayudar puede estar condicionada también por la manera en que nos han recompensado cada vez que hemos ayudado a alguien. Si cuando hemos sido generosos con otros/as nos ha ido mal, nuestra reacción natural sería no querer ayudar.
CASO PARA PENSAR…
Oskar Schindler fue un empresario alemán de origen católico que salvó la vida de aproximadamente mil doscientos judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de utensilios de cocina y munición, ubicadas en Polonia y República Checa. Si bien originalmente se unió a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi (1936) y luego se afilió al Partido Nazi (1939), Schindler adquirió una fábrica de menaje esmaltado en Cracovia, Polonia. Gracias a sus contactos en la Abwehr, pudo proteger a sus trabajadores judíos de la deportación y la muerte en los campos de concentración nazis. Aunque en un principio su motivación fue únicamente económica, después comenzó a emplear a trabajadores judíos que no necesitaba en su fábrica de ollas y sartenes “Amelia”.
Con el paso del tiempo tuvo que sobornar a oficiales nazis con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro con la finalidad de mantener a sus empleados a salvo e incluso llegó a sacrificar sus bienes para salvar a las familias judías que había empleado. Thomas Keneally detalla en su libro sobre Schindler que los motivos originales para ayudar a los judíos eran egoístas y que había buscado beneficiarse del hecho de que estos habían sido despojados de sus derechos y poderes civiles. Sus motivaciones iniciales eran enriquecerse, pero con el paso del tiempo, él cambió su actitud, tras dos arrestos por parte de la policía alemana, de presenciar la aniquilación en el gueto de Varsovia y de ver el trato inhumano y las ejecuciones brutales que las tropas de las SS les daba a los judíos. Su historia se cuenta en la película “La lista de Schindler” (1993).
Por el contrario, si recibimos beneficios desinteresados de haber hecho el bien, si nos tratan con cariño y nos reconocen esa ayuda, se nos va a hacer costumbre ayudar a otros y vamos a querer siempre estar dispuestos a apoyar a otras personas. El hecho de ser reconocidos y recompensados cuando hacemos las cosas bien, será evaluado como positivo por nosotros y nosotras y nos motivará a hacer el bien a los demás.
Dicen los estudios que, si además observamos que alguien que respetamos mucho ayuda a los demás, ese buen ejemplo tiene impacto sobre nuestra manera de relacionarnos con otros/as. De ahí que si observamos la conducta de un modelo, un padre o una madre, un profesor/a o un amigo/a, entonces nosotros trataremos de emularlo (Worchel et al., 2003: 283). Los comportamientos ejemplificadores contribuyen en el desarrollo de estas actitudes. Solemos ayudar más a las personas que nos agradan, que sentimos cerca, a quiénes son nuestros amigos, a quienes forman parte de nuestro grupo racial e ideología e incluso a quienes queremos (Worchel et al., 2003: 285). Solemos ayudar más a quienes nos agradan que a los que no (Goodstadt, 1971) y si bien es cierto que quienes conocemos suelen ser más propensos a ayudarnos, eso no implica que las personas que no conocemos se nieguen a darnos una mano cuando la necesitemos. Nos ayudan los extraños y nosotros también ayudamos a quienes no conocemos y más si creemos que esa persona se lo merece.
SABÍAS QUE…
Las personas tienden a ayudar más a otras cuando;
- las recompensan por la ayuda que dan a otras personas;
- están de buen humor;
- otras personas también ayudan;
- tienen tiempo para ayudar;
- quieren sentirse altruistas;
- las normas lo dictan.
También ayuda mucho si en la sociedad se encuentra extendida la norma de la responsabilidad social, es decir, la idea general de que ayudar a la gente que lo necesita es algo correcto. Las personas por tanto podemos ayudar siguiendo pautas altruistas o egoístas. Actuar de manera altruista, es decir, atendiendo nuestro deseo desinteresado de ayudar, es positivo para la convivencia pacífica. Ser altruista significa querer beneficiar a los demás -sin pensar en nosotros ni en nuestros intereses particulares-. Ayudamos sin esperar nada a cambio. Mientras que cuando ayudamos para recibir recompensas, evitar castigos, sentirnos bien o cumplir con las normas de la sociedad, estamos siendo egoístas. El egoísmo es la tendencia a concentrarnos en nuestra gratificación personal de los actos o actividades que realizamos.
Las investigaciones dan cuenta de que el altruismo y la empatía -que es la que da origen al altruismo- son claves para ayudar a otras personas. Pensamos que una sociedad que educa en estos valores como el altruismo, la empatía, las responsabilidades y la reciprocidad, tiene más probabilidades de generar convivencia pacífica. Pero no siempre actuamos guiados por estos valores y, muchas veces, toleramos la incongruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Es más, muchas veces ayudamos para nuestra propia satisfacción o, incluso, por nuestros intereses egoístas (Ver el ejemplo de Oskar Schindler).
De este modo, resulta más probable que ayudemos a quienes nos agradan, a los que se parecen a nosotros y a los que tienen una necesidad que percibimos como más legítima (Worchel et al., 203: 298). Las situaciones que conducen a ayudar se incrementan cuando: 1) hemos recibido recompensas por ayudas previas y entonces solemos estar más proclives a ayudar a otros (situaciones de recompensa); 2) estamos de buen humor (lo que hace que quienes gozan de ese buen humor tienden a ayudar más que quienes no lo están); 3) observamos que alguien más ayuda (también denominado como situación de modelado, que supone que la probabilidad de prestar ayuda aumenta si hay un modelo -una persona que admiramos- llevando a cabo una conducta de ayuda; 4) no estamos preocupados por otras cosas ni apresurados; 5) nos atribuimos una motivación altruista (siendo que aquel que se considera altruista tiene más probabilidad de llevar a cabo conductas de ayuda, que otras personas que no se reconocen como tales) y 6) las normas, que nos conducen a ayudar (ya sea siguiendo la norma de responsabilidad social y la norma de reciprocidad, a partir de la cual -según esta última- tendemos a ayudar a quienes nos ayudan y no dañamos a los que no nos dañan).
Recuerda que las personas no siempre recibimos la ayuda de manera positiva. En este sentido, deberíamos ser muy cuidadosos. Debemos intentar buscar las mejores condiciones para ayudar a los demás, con la idea de que la persona que recibe la ayuda no se sienta humillada, ni perciba que esa ayuda es injusta o incluso pueda llegar a pensar que lo estás ayudando porque crees que es incompetente. Las personas tienden a estar más dispuestas a recibir ayuda cuando tienen su autoestima baja mientras que quienes tienen una sensación firme de autoeficacia y competencia se resienten más por la ayuda. El modo en que el receptor reacciona a la ayuda tiene que ver entonces con su nivel de autoestima (Nadler y Fischer, 1986) y, en ese sentido, cuando la ayuda es percibida como apoyo, interés y preocupación, las personas reaccionan de manera positiva a la misma e incrementan sus sentimientos de autovaloración y aprecio por quien ayuda.
Después de esta lectura seguro que estás pensando: ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Por qué dejarlo para mañana si hoy puedo marcar la diferencia? Las comunidades se construyen de manera cotidiana y, además, ya sabes, todo lo que uno da siempre regresa. Y si ayudas a las y los demás, de manera desinteresada y altruista, lo más probable es que otras personas te ayuden a ti cuando menos lo esperas.
EN RESUMEN
- Para lidiar con los conflictos sociales -inevitables- es necesario tener empatía con otras personas y respetar las normas de responsabilidad social.
- La sociedad debe mantener los valores del altruismo, la empatía, las responsabilidades y la reciprocidad para generar convivencia pacífica.
- Ayudar es parte de la construcción de la convivencia cotidiana. Solemos ayudar más cuando hemos recibido recompensas por ayudas previas, estamos de buen humor, observamos que alguien más ayuda, no estamos preocupados por otras cosas ni apresurados, nos atribuimos una motivación altruista (siendo que aquel que se considera altruista tiene más probabilidad de llevar a cabo conductas de ayuda, que otras personas que no se reconocen como tales) y seguimos lo que nos dicen las normas.
¿CÓMO CONVIVIR PACÍFICAMENTE A PESAR DE QUE EXISTAN CONFLICTOS?
¿Cómo se logra que una sociedad viva de manera pacífica? ¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer para poder relacionarte con otras personas de tu comunidad sin generar conflictos ni enfrentamientos? La convivencia pacífica es todo un reto, más en sociedades donde las personas no han conseguido aún satisfacer sus condiciones básicas de subsistencia; tienen miedo a expresar lo que sienten o no han conseguido su bienestar personal. De ahí que muchas sociedades tengan serias dificultades para desarrollar su máximo potencial por medio de la interdependencia de unos con otros. La convivencia se puede entender como una gran red de relaciones, en la que todo lo que le ocurre a una de sus partes, afecta a las y los demás, por lo que se deben fomentar las acciones positivas para obtener beneficios colectivos.
La búsqueda de la convivencia pacífica es como un antídoto frente al conflicto. Esto se puede lograr por medio de ciertos valores y actitudes como el respeto, la afabilidad y la inteligencia y, por supuesto, a través del desarrollo del capital social (Putnam, 2011), es decir, ese conjunto de normas sociales de reciprocidad y confianza y de redes y conexiones formales e informales existentes entre los individuos, que ofrecen a las personas algunas ventajas, beneficios y oportunidades a partir de sus relaciones sociales: amigos, familia, pertenencia a organizaciones, entre otras. Una sociedad que cuenta con un alto nivel de capital social consigue no sólo mayor bienestar colectivo e individual sino además cohesión social y oportunidades para la convivencia pacífica.
SABÍAS QUE…
¿Cómo discutir con extraños?
En la primavera de 2019, más de 17.000 europeos de 33 países se inscribieron para mantener una discusión política con un completo desconocido. Formaban parte de “Europe Talks”, un proyecto que organiza conversaciones individuales entre personas que no están de acuerdo. El redactor Jochen Wegner nos cuenta lo que ocurrió cuando la gente se reunió para hablar y muestra cómo las discusiones cara a cara pueden hacer que un mundo dividido se replantee.
Jochen Wegner, TEDSummit, Julio de 2019, 13:37’.

¿CÓMO DISCUTIR CON EXTRAÑOS?
Esta es una tarea personal pero también colectiva. Algunas de las acciones que el gobierno y la sociedad deben trabajar juntos se enfocan en la educación, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente: “Debe tener como objeto fortalecer la personalidad humana y fomentar el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, favoreciendo la comprensión, la amistad y la tolerancia, no sólo entre las naciones, sino también entre los grupos étnicos y religiosos; esto promoverá el mantenimiento de la paz”.
La convivencia pacífica requiere de una educación centrada en valores, saberes, habilidades y conocimientos para garantizar que las personas puedan ser guardianes de esa convivencia. La socialización y la integración en la comunidad desde pequeños distinguen a los que ayudan de los que no ayudan. Las estrategias educativas claves para una educación en valores colaborativos, altruistas y de ayuda exigen desarrollar determinadas actitudes, habilidades y competencias basados en:
- Autoconocimiento, autorreconocimiento y autocrítica.
- Conocer, reconocer y aceptar a las personas que nos rodean.
- Valorar positivamente la diversidad.
- Sentimiento de pertenencia al grupo: la familia, el colegio, la clase y otros grupos.
SABÍAS QUE…
“¿Cómo vivir en paz después de un conflicto?”
Uno de los más dramáticos enfrentamientos que ha vivido Centroamérica se ha dado en la larga guerra civil que vivió El Salvador entre 1979 y 1992, que además partió a la sociedad, a las comunidades y a las familias. ¿Cómo es posible la reconciliación después de que se den conflictos tan violentos? ¿Qué se necesita para lograr una paz duradera?
La Dra. Lorena Umaña comparte con ustedes sus reflexiones sobre la reconstrucción de la convivencia pacífica en El Salvador.
Dra. Lorena Umaña Reyes, Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, . Disponible en:

“¿CÓMO VIVIR EN PAZ DESPUÉS DE UN CONFLICTO?”
La convivencia pacífica también requiere de instituciones democráticas fuertes. La democracia (como ya vimos en el Módulo 1) nos permite tomar decisiones, procesar las diferencias y resolver los conflictos de manera pacífica. Sin instituciones democráticas capaces de atender las demandas de la ciudadanía y de procesar el modo en que los diversos actores políticos pujan por sus intereses, resulta muy difícil vivir en paz.
EN RESUMEN
- La convivencia pacífica requiere de ciertos valores y actitudes, como: el respeto, la afabilidad y la inteligencia.
- Las instituciones democráticas nos permiten procesar los conflictos sin recurrir a la violencia y, por ello, son indispensables para lograr una convivencia pacífica en nuestras sociedades.
Convivencia Pacífica y Cultura de la Paz – ¿Qué es un conflicto?
CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE LA PAZ
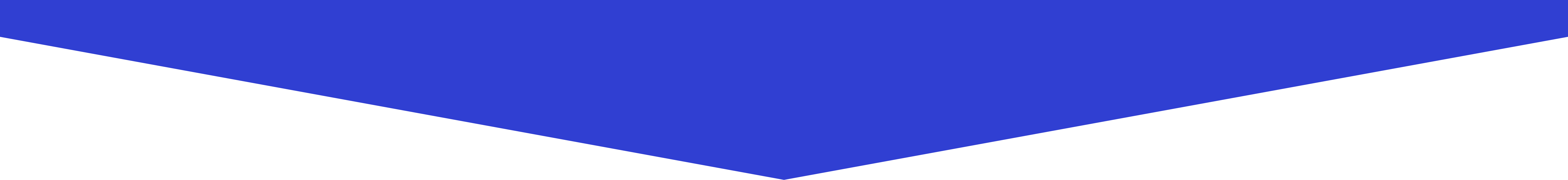

¿QUÉ ES UN CONFLICTO?
COMENZAMOS PENSANDO EN LA CULTURA DE LA PAZ Y EN LA CONVIVENCIA CON VARIAS PREGUNTAS…
¿Qué es un conflicto? Estamos, nuevamente, frente a un concepto que empleamos cotidianamente, pero que no necesariamente sabemos con claridad qué significa ni tampoco estamos todos de acuerdo cuando nos referimos a él. Nuestras experiencias cotidianas son muy importantes y entender cómo surge y qué significa la existencia de un conflicto resulta clave para saber cómo procesarlos y cómo resolverlos de manera pacífica. Es muy normal que las personas pensemos de manera diferente, por lo que saber identificar nuestras ideas, defenderlas y luchar por ellas es parte de la naturaleza humana. Saber defender esas ideas con argumentos y datos es muy importante y también lo es saber respetar a quienes no piensan como nosotras y nosotros. Además, aprender a convivir de manera pacífica con las y los demás -aún cuando no pensemos igual- es parte sustantiva de la vida democrática. No se trata de que dejemos de ser quienes somos o de que abandonemos nuestras creencias e ideas sino de saber respetar al otro a partir de lo que son sus diferencias.
La existencia o el surgimiento de los conflictos en una comunidad o sociedad es natural e inevitable. Dahrendorf (1971: 239) solía sostener que en todas las sociedades se “producen constantemente en sí mismas antagonismos que no brotan casualmente ni pueden ser arbitrariamente eliminados”. Estas son las causas del conflicto. Toda sociedad tiene dentro de sí divisiones, tensiones, desequilibrios que llevan a las personas a enfrentarse entre sí. De acuerdo con Coser, un pionero de los estudios de los conflictos sociales, el conflicto puede ser entendido como la lucha por los valores y por el estatus, la identidad, el poder y los recursos que suelen ser escasos. En otras palabras, podríamos decir que un conflicto se produce cuando dos o más personas se oponen en la interacción social y cada una de ellas pretende alcanzar objetivos incompatibles y, al mismo tiempo, impedir que la otra consiga los suyos. En este sentido, todo conflicto es una forma de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y colectividades que implica enfrentamientos por el acceso a recursos escasos y su distribución (Pasquino, 1991: 298). De ahí que todo conflicto supone enfrentamiento por alguna cosa, idea o recurso e implica que al menos dos personas o grupos tienen visiones diferentes sobre una cuestión. En ese sentido, un conflicto se ve como una relación social en la que la acción se orienta de manera intencionada a llevar a cabo la voluntad propia de una persona o un grupo, a pesar de la resistencia de los demás. El conflicto, de todos modos, no es la única forma de interacción social, ya que también existe la cooperación, entendida como esa interacción social que supone que los actores políticos colaboren entre ellos (Pasquino, 1991: 298).
Los conflictos son parte inevitable y natural de la vida social, pues el individuo en cuanto hombre social está inmerso en múltiples relaciones (zôon politikón), que condiciona a sus semejantes y, al mismo tiempo, se ve condicionado por los demás. En términos de Aristóteles, el individuo se realiza en su comunidad política (en lo que se ha denominado como polis o ciudad-Estado) y hallará la felicidad completa en el marco de esa comunidad. Esa es la esencia de la vida política. Precisamente, una manera de entender cómo son esas relaciones del individuo en su comunidad tiene que ver con el modo en que la sociedad resuelve los conflictos, toma decisiones e integra a sus miembros. Y, por supuesto, también tiene que ver con cómo los individuos procesan esos conflictos y buscan -o no- resolverlos de manera pacífica.
Las hostilidades surgen entonces cuando las personas o los grupos compiten por cosas: empleos, ideas, prestigio, poder, recursos. Cuando los intereses chocan, nacen los problemas (Myers, 2005: 528). Las y los ciudadanos se enfrentan a diferentes tipos de conflictos, que proceden al menos de cuatro fuentes: la lucha por el poder, por los recursos, por la defensa de determinadas características sociodemográficas y/o culturales, por las ideas y/o los valores (Sodaro, 2006: 6). Es más, muchos conflictos se originan en diferentes maneras de entender los problemas y en el modo en que las personas valoran las posibles vías y/o estrategias para resolver esos problemas. Las fuentes del conflicto pueden entonces organizarse en diferentes dimensiones:
a) La lucha por el poder, que supone la capacidad de hacer que el otro acate las decisiones que le son sugeridas como válidas en un escenario de libertad de elección. En la mayor parte de las democracias, el modo predominante de ejercer el poder político es la influencia mientras que en otros contextos, donde no se respetan las libertades como pueden ser en las dictaduras, suele prevalecer la dominación. Al margen del tipo de sistema político en el que se den esas relaciones de poder, la política siempre implica un conflicto sobre quién tiene el poder o quién controla el Estado. Entonces, se trata de identificar de dónde procede la legitimidad de aquel que detenta ese poder y de quién emanan las decisiones.
b) Lucha por los recursos, ya sean naturales como la tierra, el agua, el petróleo, la comida o, de otro tipo, como los económicos o culturales es otra fuente de conflicto. La distribución de esos recursos no siempre es igualitaria y ese acceso diferenciado supone relaciones asimétricas entre los diferentes individuos.
c) Características sociodemográficas, étnicas y culturales del país o de regiones de la misma son otra fuente de conflictos. Muchas veces son las que dan sustento a las identidades (de clase, étnicas, religiosas, de género o generacionales) e incluso que sean esas identidades las que condicionen el comportamiento político. En ocasiones, grupos con diferentes identidades derivadas de sus características entran en competencia entre sí. Cuando las autoridades toman partido entre los grupos enfrentados, o los propios grupos se organizan para acceder a las instituciones del Estado, estos conflictos se politizan.
d) Ideas y valores que diferencian la manera en que las personas perciben y entienden lo que ocurre. Las ideologías son conjuntos “coherentes de ideas y orientaciones que definen cómo debe ser la relación entre el Estado y la sociedad, además de establecer los principales objetivos que la comunidad debe perseguir mediante la acción política” (Sodaro, 2006: 14). La defensa de una serie de valores puede producir conflictos importantes, fundamentalmente, cuando se convierten en tensiones que enfrentan a la sociedad.
Las razones detrás de los conflictos que surgen en nuestra sociedad pueden ser muy profundas, pues las causas que acabamos de señalar -poder, recursos, prestigio, valores, ideas, características sociodemográficas, étnicas y culturales- suelen ser muy importantes para las personas. En ocasiones, incluso, pueden no tener una solución sencilla ni satisfactoria para todas las partes, por ejemplo, cuando dos naciones reclaman para sí el mismo territorio. ¿Cómo saber quién tiene la razón o el “mejor derecho” para habitarlas? ¿Cómo una parte puede renunciar a este valor y recurso tan preciado como el territorio, indispensable para la existencia y desarrollo de una comunidad política?
SABÍAS QUE…
Una sociedad polarizada
En este video, la psicóloga social Dannagal G. Young analiza el vínculo entre nuestra psicología y la política, mostrando cómo los tipos de personalidad se dividen en gran medida entre las personas que priorizan la apertura y la flexibilidad (liberales) y las que prefieren el orden y la certeza (conservadores). Descubre por qué ambos conjuntos de rasgos son cruciales para cualquier sociedad, y cómo nuestras diferencias están siendo peligrosamente explotadas para dividirnos.
Dannagal G. Young, TED2020, Mayo de 2020, 8:55’.

UNA SOCIEDAD POLARIZADA
Los conflictos por los valores y las ideas también pueden ser muy profundos y complejos de resolver. Piensa en la cuestión de la interrupción del embarazo. Hay personas creyentes que, siguiendo las enseñanzas de su fe, piensan que no hay causas válidas para hacerlo, y que cada vida debe ser protegida desde el momento de su concepción. Otras personas tienen un sistema de valores diferente y consideran que las decisiones reproductivas son parte de la autonomía personal, por lo que corresponden a las personas con capacidad de gestar, y que esto implica que un embarazo puede ser interrumpido. Como puedes ver, las dos posturas se colocan en polos opuestos y, además, derivan de posturas ideológicas muy diferentes.
¿Cómo conciliar estas posturas en una sociedad? Por supuesto, no hay una manera sencilla de hacerlo, y es posible que ninguna de las partes llegue a estar plenamente satisfecha con la solución adoptada. En muchas sociedades esta solución es una especie de compromiso que reconoce que 1) la posibilidad de la interrupción legal de un embarazo no obliga a nadie a hacerlo y entonces no impone a las personas una sola manera de pensar y vivir, mientras que la prohibición tajante sí resulta en la imposición de una sola perspectiva; 2) dado lo controvertido de este problema, es necesaria una regulación estatal y esta regulación suele permitir la interrupción legal del embarazo hasta cierto tiempo (entre 12 y 22 semanas de gestación) y, a veces, bajo algunas condiciones específicas (por ejemplo, los riesgos a la salud de la persona gestante o la inviabilidad del producto).
SABÍAS QUE…
Gladys González, Senadora de la República Argentina: “No podemos imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino”
Durante el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, la Senadora católica Gladys González dio un emotivo discurso en el que explicó que, a pesar de su fe católica, consideraba que el Estado debe reconocer y garantizar este derecho a las mujeres.
Sesión especial del Senado de la República Argentina, 29 de diciembre de 2020, 12:16’.

GLADYS GONZÁLEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: “NO PODEMOS IMPONER NUESTRA MORALIDAD CATÓLICA A TODO EL PUEBLO ARGENTINO”
La búsqueda de estas soluciones -compromisos- nunca es fácil y requiere de la ciudadanía un importante grado de apertura y madurez y, lo más importante, del reconocimiento de la pluralidad de posturas existentes en la sociedad. Requiere, también, de un debate amplio y profundo, como los que seguramente has tenido con tus familiares o amistades cuando han estado en desacuerdo sobre un problema importante para todas y todos. Seguramente recuerdas también que estas discusiones no fueron sencillas, pero que gracias a ellas lograron entenderse y respetarse más. Eso es lo que debemos hacer como integrantes de una misma comunidad.
EN RESUMEN
- El conflicto puede ser entendido como una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos.
- Los conflictos sociales surgen a partir de al menos cuatro fuentes: la lucha por el poder, por los recursos, por la defensa de determinadas características sociodemográficas y/o culturales, por las ideas y/o los valores.
- Un principio democrático básico de quienes vivimos en una sociedad es aprender a convivir con personas que piensan diferente, respetando el derecho de cada uno y cada una de defender de manera pacífica esas ideas.
¿POR QUÉ SURGE UN CONFLICTO?
Una diferencia se convierte en conflicto cuando al menos dos personas, grupos, comunidades o países tienen posiciones diferentes respecto a valores, ideas, recursos u otra cuestión que consideren importante. Y, también, porque tienden a competir por esas cosas. La competencia acentúa las diferencias percibidas (Myers, 2005: 528). Para investigar sobre ello, dos psicólogos sociales, Craigh Anderson y Melissa Morrow (1995), llevaron a cabo un estudio en el que le pidieron a las personas que jugaran al Super Mario Bros de Nintendo. La mitad de las personas participaron por competencia (comparando puntos) y la otra mitad por cooperación (combinación de puntos). Los hallazgos de esa investigación fueron dramáticos: la gente mataba en forma innecesaria (al pisar o lanzar bolas de fuego) a 61 por ciento más de las figuras cuando competían. La lucha por los puntos incentivó la agresión, es decir, que las personas buscaran causar daño a otras para poder ganar.
Esta lógica del conflicto a nivel individual se traslada al grupal, donde las personas, ya como grupos, suelen exacerbar la competencia incluso más que a nivel individual (Myers, 2005: 529). En esa línea, la competencia de ganar-perder en los grupos se hace más intensa que entre las personas (Wildschut y otros, 2003).
SABÍAS QUE…
Según Aristóteles, “las recompensas deben darse ‘de acuerdo con el mérito’; para que toda la gente esté conforme en que lo que es justo en distribución, debe otorgarse según el mérito en algún sentido, aunque no todos especifiquen el mismo tipo de mérito”.
De ahí que estudios posteriores han encontrado que la competencia engendra conflicto cuando a) la gente percibe que recursos como dinero, empleos o poder son limitados y están disponibles en una base que no suma cero (la ganancia de uno es la pérdida del otro) y b) un grupo externo distinto sobresale como un competidor posible sobre esos recursos (Myers, 2005: 529). Por ejemplo, cuando hay personas migrantes que son percibidas por las y los ciudadanos de ese país como adversarios frente a la distribución de los empleos suelen desarrollarse actitudes negativas hacia ellas y los ciclos migratorios.
En este sentido, para que haya un conflicto político deben darse diferentes pasos o etapas. Las etapas a partir de las cuales se politiza un conflicto son las siguientes:
a) identificación de una distribución desigual de valores y recursos que es percibida como injusta, inconveniente o arriesgada, en el que las personas consideran que algo que ocurre no es equitativo ni le recompensa en la medida que ellos se lo merecen;
b) toma de conciencia por parte de los individuos implicados y expresión de sus demandas, exigencias o propuestas para corregir la situación y controlar el riesgo que acarrea, que se manifiesta en frases como “eso no es justo”, “qué robo o atraco”, “merecemos más”, entre otros y que surgen por la injusticia percibida;
c) movilización de apoyos a las demandas y propuestas, acumulando todo tipo de recursos (conocimiento experto, difusión de información, dinero, organización, armas) y buscando un mayor número de aliados entre grupos y actores;
d) traslado del conflicto al escenario público, reclamando la adopción de decisiones vinculantes para toda la comunidad. Estas decisiones, que pretenden modificar el desequilibrio anterior, deben contar con el respaldo de la coacción que administran las instituciones políticas.
Los conflictos pueden distinguirse entre sí en términos de algunas características objetivas (Pasquino, 1991: 299): dimensión, intensidad, objetivos. En cuanto a la dimensión, tiene que ver con cuántas personas se ven involucradas en el conflicto, ya sea en términos absolutos o de manera potencial. En relación a la intensidad, puede observarse a partir del grado de compromiso de las personas que participan, su disposición a negociar o, por el contrario, a no cambiar de opinión respecto a la negociación del conflicto. Finalmente, en relación a sus objetivos, los conflictos pueden distinguirse respecto de aquellos que buscan cambios en el sistema y aquellos otros que tienen que ver con cambios del sistema político.
EN RESUMEN
- Los conflictos surgen de manera natural e inevitable, pues las diferencias en las ambiciones, intereses, valores o acceso a los recursos generan tensiones y desacuerdos entre las personas y grupos de personas.
- Los conflictos se politizan cuando trascienden a los individuos y abarcan a grupos sociales que, además, movilizan sus recursos para trasladarlos al ámbito público y pretenden de esta manera lograr la adopción de decisiones vinculantes para toda la sociedad.
LA POLÍTICA COMO GESTIÓN DE CONFLICTOS
La política es una manera de gestionar el conflicto social (Vallès, 2010:18), lo que supone definirla como una actividad o práctica colectiva, incluso como un proceso que supone una secuencia continua de acontecimientos e interacciones entre diferentes actores (ciudadanía, organizaciones, grupos y gobiernos) en una comunidad. Para que haya política tiene que haber interacción entre las partes que integran esa colectividad. Si en una comunidad los individuos se enfrentan en torno a conflictos, se espera que para dar respuesta a esas tensiones, las personas tomen decisiones que son emanadas por una autoridad estatal que son obligatorias para el resto de los miembros de la comunidad. Lo que diferencia a la política de otras maneras de resolver los conflictos es que esas decisiones son precisamente de carácter vinculante para todos los miembros de la comunidad (Vallès, 2010: 20).
En ese sentido, las decisiones que se toman están sujetas a un conjunto de reglas o pautas acordadas previamente entre estos miembros. Por ello, la política se da en un marco, estructura de reglas y procedimientos, que se materializan mediante la negociación, la coerción o una combinación de ambas. En la primera, los individuos persiguen sus objetivos y manejan sus conflictos mediante la transacción directa o formas indirectas de intercambio. Supone consensos, compromisos y acuerdos. En la segunda, implica el uso de la fuerza o la amenaza de usarla. En un proceso coercitivo, A fuerza a B a hacer algo, a menudo contra la voluntad de B. Incluso en sistemas democráticos se emplea algún tipo de coerción.
Esas decisiones que emanan de la autoridad estatal las convierten en autoritativas al resto de la sociedad (Easton, 1968) y “es a esas decisiones a las que acuden los ciudadanos a la hora de buscar decisiones vinculantes para tratar sus conflictos” (Sodaro, 2006: 2). La posibilidad de contar con esas decisiones también supone resolver las situaciones de incertidumbre que se generan en torno a esos conflictos. Como señala Vallès (2010: 19), la política aparece “como una respuesta colectiva al desacuerdo” y, al mismo tiempo, ayuda a generar certezas frente a la incertidumbre. ¿Te parece poco? Eso es todo. Que la ciudadanía entienda -y defienda la idea- de que la política es la manera más adecuada para resolver los conflictos y que es la herramienta que permite dialogar, confrontar ideas y encontrar soluciones.
La autoridad no siempre consigue dar respuesta a todos los objetivos que se propone ni tampoco logra resolverlos completamente. Pero, por lo menos, intenta encontrar una respuesta, “encauzar” el conflicto, ya sea de manera temporal o -al menos- de modo parcial. Nunca se puede hablar de una única solución ni que la misma sea la que todos y todas quieren. Eso significa pensar que no existe una respuesta satisfactoria para todas y todos los implicados y, por el contrario, resulta muy difícil que todas las personas resulten satisfechas con cualquier decisión que se tome (Vallès, 2010: 20). Por ello, es probable que haya muchas opciones posibles para resolver un conflicto, que no siempre se tome la decisión más óptima o que no todas las personas se sientan satisfechas con ellas. Aún así, esa decisión siempre es obligatoria para todas las personas que integran la comunidad.
EN RESUMEN
- La política puede ser entendida como la gestión de conflictos.
- El ejercicio de la política permite resolver los conflictos al tomar decisiones vinculantes para todas las personas que integran una comunidad política.
EL PODER COMO LA CAPACIDAD DE CONTROLAR RECURSOS Y EJERCER INFLUENCIA
El poder es la capacidad de causar acciones o producir resultados (Sodaro, 2006: 77). De ahí su importancia para gestionar el conflicto. La Ciencia Política, al centrarse en el estudio del poder, se ha convertido en “cratología” (del griego kratos: poder), esto es, la ciencia del poder (Laswell y Kaplan, 1950: 14), encargada de analizar su naturaleza, distribución y diferentes manifestaciones. El poder es entendido en el sentido de que X tiene poder sobre Y en la medida en que X es capaz de conseguir que Y haga algo que es más del agrado de X y que Y no habría hecho de otro modo (Dahl, 1968: 52). Esto supone concebirlo como algo que se tiene o se posee, como fuerza o energía localizada en un jefe, grupo, instituciones o en unos principios aceptados por una comunidad (Freidenberg, 2022).
Si tener poder es un recurso, la cuestión estará en cómo conseguir ese recurso, ya sea económico, de coacción o simbólico (información, cultura, religión o derecho). En este sentido, cualquier cambio en el control de los recursos, repercutirá en la distribución del poder dentro de la comunidad. En fin, desde esta visión, el poder es entendido desde la perspectiva de la imposición de unos sobre otros. El hecho de controlar determinados recursos es lo que hace que unos estén en situación de controlar a otros, tomando en cuenta desde esta visión integradora que el poder puede equipararse a “la capacidad de intervenir en la regulación coactiva del conflicto social” (Vallès, 2010: 33). Aún así, uno de los problemas más controvertidos ha sido conseguir una definición operativa de poder, que contribuya en la investigación académica, a través de la medición del quantum de poder que una persona o grupo ejerce sobre otra o sobre los procesos políticos.
En este sentido, resulta clave comprender que el poder político está integrado por tres componentes: fuerza, influencia y autoridad (Vallès, 2010: 34). Estos tres elementos están siempre en las definiciones de poder, sea cuál sea la definición que se utilice o la perspectiva que se tenga en cuenta. El primero de ellos, la fuerza, emplea como instrumentos para ejercer el poder la amenaza o incluso cuando por su acción consigue impedir el acceso a recursos de otros individuos. El segundo, tiene que ver con la influencia, esto es, la capacidad para persuadir a otros que tomen una determinada decisión o que lleven a cabo un comportamiento específico. Esto se hace con la intención de convencer de que esa decisión o comportamiento es la más adecuada. Finalmente, el tercer elemento, el que genera la autoridad, el respeto al conocimiento adquirido o a la experiencia sobre algún tema. Esto es lo que genera confianza que facilita la acción o inacción de los otros actores.
Tabla I. ¿Qué significados para un mismo término?
LOS COMPONENTES DEL PODER POLÍTICO
Ejerce…
Recurre a la…
Quiere producir…
Quiere obtener…
Fuerza
Amenaza
Temor
Influencia
Persuasión
Convicción
Autoridad
Reputación
Confianza
Acción o inacción de los otros actores
Fuente: Vallès (2010: 34).
EN RESUMEN
- El poder es una de las fuentes de conflicto en la sociedad. Al mismo tiempo, una manera de entender el poder es precisamente la capacidad de intervenir en el control de los conflictos sociales.
- Cualquier definición de poder cuenta con tres elementos constitutivos: fuerza, influencia y autoridad.
¿EL CONFLICTO SIEMPRE ES NEGATIVO Y VIOLENTO?
Cuando un conflicto se politiza, eso supone que nuestra sociedad es plural, que hay diferentes posiciones y que las personas pueden y quieren defender sus posiciones sobre las cosas. De ahí que sea tan importante respetar el pluralismo, es decir, el principio bajo el cual las diferencias de ideas, preferencias e intereses existentes en las sociedades son un valor importante que merece reconocimiento y protección. La diversidad y la pluralidad que caracteriza a nuestras sociedades implica entonces que las personas tienen ideas, preferencias e intereses distintos y, con frecuencia, contradictorios. Esto no es negativo en sí mismo, pues en ciertas ocasiones, el conflicto puede traer beneficios a la comunidad.
COSAS PARA PENSAR…
Pluralismo y Tolerancia
“Entender el pluralismo es también entender el significado de tolerancia, consenso, disenso y conflicto. Tolerancia no es indiferencia, no presupone indiferencia. Si somos indiferentes no tenemos interés: y aquí se acaba todo. Tampoco es verdad, como se sostiene con frecuencia, que la tolerancia presuponga cierto relativismo. Está claro que si somos relativistas estamos abiertos a una multiplicidad de puntos de vista. Pero es tolerancia (su mismo nombre lo indica) precisamente porque no implica una visión relativista. Quien tolera tiene creencias y principios, los considera verdaderos, pero al mismo tiempo permite que otros tengan el derecho de cultivar “creencias equivocadas” ( … ).Por tanto, ¿qué grado de elasticidad tiene la tolerancia? Si la pregunta nos obliga a buscar un límite fijo y preestablecido, no lo encontraremos”.
El reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori escribió hace unos años en el prestigiado periódico El País sobre la importancia del pluralismo y el papel de la tolerancia a quienes no piensan como nosotros. ¿Cuán tolerante eres tú con quién piensa diferente a ti?
Disponible en: Plurarismo y Tolerancia
Que las personas tengan posiciones diferentes sobre cómo resolver los problemas de la comunidad es positivo en sí mismo: significa que en esa comunidad existe la libertad para pensar, sentir y actuar diferente. Imagínate cómo sería si todas y todos pensáramos lo mismo; si tuviéramos miedo a expresar nuestras ideas y así disentir de las y los demás o si todas y todos dejáramos que una sola persona decidiera por nosotros para -precisamente- evitar el conflicto. De esa libertad hablamos ya en el tema II del Módulo 4, donde vimos que sin el ejercicio de la libertad, como la de expresión, de conciencia y/o de pensamiento, no es posible ni la democracia ni un desarrollo autónomo de nuestra personalidad.
Sin embargo, usualmente, cuando pensamos en un conflicto -o cuando nos enfrentamos a uno- solemos percibirlo como algo negativo o, incluso, nocivo. Con frecuencia pensamos en las posibles rupturas, en la polarización o distanciamiento, o en una escalada del conflicto que pudiera llevar a la violencia. De ahí que muchas veces tememos entrar en conflicto con los demás.
A pesar de estas ideas sobre los aspectos negativos del conflicto, muy arraigadas en nuestra sociedad, podemos pensar -y observar- situaciones en las que el conflicto puede traer resultados positivos, dado que supone transformaciones que mejoran nuestra convivencia, implica la posibilidad de reconocimiento de nuevos derechos o incluso mejora la posibilidad de que todas y todos se sientan incluidos dentro del sistema político.
La existencia misma de un conflicto, de esas posiciones, ideas e intereses diferentes que buscan acomodarse en una misma comunidad nos puede servir, por ejemplo, para evitar la toma de decisiones prematuras o insuficientemente analizadas.
SABÍAS QUE…
¡Atrévete a disentir!
El conflicto y el desacuerdo pueden ser fundamentales para mejorar nuestra sociedad. Margaret Heffernan habla en este video sobre cuál es la importancia del conflicto y cómo lidiar con él. Esta es una estupenda oportunidad para que pienses cómo vas a gestionar tu participación en la comunidad y si vas a animarte a ser una persona que ejerza su derecho a estar en desacuerdo y un facilitador/a para resolver los conflictos que se presenten en tu ciudad o tu comunidad.
Margaret Heffernan, TEDTalk, Junio de 2012, 12:40’.

¡ATRÉVETE A DISENTIR!
Cuando el conflicto surge -y algunas personas o grupos se oponen a las decisiones que se pretende tomar-, esta situación nos obliga a repensar las posibles consecuencias y costos de la decisión cuestionada y buscar otras rutas o esquemas de acción. Esto permite también conciliar las preocupaciones de las partes del conflicto, lo que puede llevar a un acuerdo más amplio, que beneficie a las necesidades de todes -o, por lo menos, de grupos más amplios de la comunidad-. Encontrarse en una situación de conflicto puede resultar beneficioso para los grupos, pues el conflicto ofrece la oportunidad de aumentar la cooperación intragrupal mientras se trabaja hacia el objetivo común del grupo para el resultado del conflicto (Pruitt y Rubin, 2003).
El conflicto también puede ser el motor de avance de nuestra sociedad, pues es la fuerza creativa que permite evolucionar a una comunidad. De ahí que un conflicto contribuya al cambio social, garantizando que las dinámicas interpersonales e intergrupales se mantengan frescas y reflejen los intereses y realidades actuales (Pruitt y Rubin, 2003; Pasquino, 1991). Muchas veces el hecho de que un conflicto aparezca conduce a cambios positivos, permitiendo, por ejemplo, el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas. Así pasó con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, logrado a raíz del surgimiento de un conflicto en el cual las mujeres organizadas en el movimiento feminista exigían -y no siempre de maneras pacíficas- sus derechos civiles y políticos.
SABÍAS QUE…
Respetuoso desacuerdo
¿Cómo podemos estar en desacuerdo unos con otros, de forma respetuosa y productiva? En esta charla, el constructor de equipos Matt Trombley reflexiona sobre el “agonismo” -la tendencia a adoptar una postura rígida en los asuntos- y comparte por qué encontrar aspectos de acuerdo puede ser el primer paso para resolver el conflicto. “Cuando puedes encontrar incluso un mínimo punto de acuerdo con alguien, te permite comprender la hermosa maravilla, la complejidad y la majestuosidad de la otra persona”, afirma.
Matt Trombley, TED@WellsFargo, Febrero de 2020, 14:22’.

RESPETUOSO DESACUERDO
Podemos decir, entonces, que el conflicto en la sociedad es positivo cuando permite a la opinión pública considerar diferentes ideas y alternativas de solución de problemas, genera condiciones para una mayor participación política, contribuye a la aclaración y/o reevaluación de los problemas sociales. En cambio, el conflicto es negativo cuando lleva a la discriminación, supone agresiones y expresiones de violencia entre los grupos de la sociedad, destruye la moral de los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el marco del conflicto y genera una polarización que reduce la cooperación en la sociedad.
EN RESUMEN
- El conflicto puede tener consecuencias negativas cuando profundiza la polarización social e impide la cooperación.
- El conflicto puede tener consecuencias positivas, pues permite impulsar y concretar cambios, avanzar en el reconocimiento de los derechos, fortalecer la participación política y los debates públicos.
El estado de derecho, los derechos humanos y la democracia
Estado de Derecho


EL ESTADO DE DERECHO, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA
El Estado de Derecho, al establecer los límites al ejercicio del poder, se convierte en una de las piezas clave en el funcionamiento de la democracia. Podríamos imaginarnos que el Estado de Derecho, con todos sus principios y reglas, es una especie de camisa de fuerza que restringe los movimientos de quien la lleva fuera de cierto rango aceptable. O que es como las líneas con fantasmas colocadas en una autopista -que son visibles de día y de noche- y que indican por dónde hay que seguir el camino para llegar sano y a salvo a tu destino. En el caso de los caminos de la democracia, estos pueden llevar únicamente a dos destinos: la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.
EL ESTADO DE DERECHO COMO GARANTE DEL RESPETO DE LOS DERECHOS
Todo el entramado del Estado de Derecho -sus reglas y principios, las leyes que lo sostienen, las instituciones que existen para garantizarlo- tiene, como la finalidad más importante, la protección, el respeto y el fortalecimiento de los derechos y las libertades de las personas. Los documentos centrales para la existencia y funcionamiento de cualquier Estado democrático son su Constitución y los tratados internacionales, y estos tienen la función principal de la protección de los derechos humanos (como vimos en el Módulo 4).
A través de los mecanismos del Estado de Derecho, entonces, se establecen las reglas sobre qué derechos son reconocidos en un país dado y cuáles son los mecanismos para buscar su protección y realización efectiva. Una vez reconocidos los derechos, los órganos de gobierno -en especial las dependencias de la administración pública- tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que cada persona pueda ejercer sus derechos plenamente. Esto se lleva a cabo a través del diseño e implementación de las políticas públicas, por ejemplo, para garantizar el acceso universal a la educación, para otorgar las pensiones a las personas retiradas o para apoyar la alimentación de las niñas y los niños
Además de las políticas que deben garantizar los derechos, el Estado debe también implementar los mecanismos para proteger los derechos y hacerlos efectivos en la práctica. Como vimos en el apartado ¿Quién decide si las leyes son legítimas?, la existencia del Estado de Derecho exige la adopción de mecanismos que permitan a cualquier persona defender sus derechos cuando considere que estos han sido violados o disminuidos. Este aspecto del funcionamiento del Estado de Derecho es, quizá, el elemento central para alcanzar la protección de los derechos humanos a través de la revisión que de las decisiones del poder realizan las cortes y los tribunales.
SABÍAS QUE…
Judicialización de la política y activismo judicial
Es la creciente intervención de los tribunales y jueces para dirimir desacuerdos políticos. Los actores políticos, en vez de resolver sus diferencias en los espacios políticos o mediáticos, suelen llevar sus controversias a los jueces sin que muchas veces haya base legal para ello. Estas prácticas han llevado a un incremento del “activismo judicial” debido a un mayor número de litigios entre ciudadanos y ciudadanas; un mayor intervencionismo estatal en la actividad social; las transformaciones culturales y actitudinales de las últimas décadas relacionadas con la ampliación de derechos y un mayor reconocimiento de la igualdad y la inclusión, entre otros.
Desde el surgimiento del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (¿recuerdas que hablamos de ellos en el Módulo 4?), las instancias del Poder Judicial han adquirido cada vez mayor relevancia como los órganos encargados de ejercer el control de los actos y decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. A través de este fenómeno, llamado judicialización de la política, las Cortes y los Tribunales han tomado cada vez más decisiones importantes que obligan a los otros poderes del Estado a limitar la arbitrariedad de sus decisiones, a rendir cuentas y, lo más importante, a garantizar los derechos humanos.
En muchos lugares fueron precisamente las Cortes las que determinaron el reconocimiento de algunos derechos humanos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos fue la responsable por acabar con la segregación en las escuelas e impulsar la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas (en el famoso caso Brown contra Consejo de Educación). En España, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de las personas a conciliar la vida personal y la vida laboral, obligando a las empresas a facilitar la selección de los horarios y la búsqueda de otras medidas que garanticen este derecho (sentencia 26/2011). En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que reconoció el derecho al matrimonio igualitario (acciones de inconstitucionalidad 29/2018 y 40/2018) y despenalizó el aborto (acción de inconstitucionalidad 148/2017).
Los órganos del Poder Judicial juegan un papel fundamental en este proceso de protección y ampliación de los derechos. Sin embargo, es indispensable reconocer que esto es posible gracias a que la ciudadanía exige la justicia y presenta sus demandas ante los órganos de justicia. En este sentido, son particularmente importantes los litigios estratégicos, que resultan muy útiles para promover los cambios en la interpretación de las normas, la eliminación de las normas o el reconocimiento de los nuevos derechos.
La promoción de los litigios estratégicos ha sido fundamental, por ejemplo, en el fortalecimiento de las cuotas y de la paridad de género a favor de incrementar la representación política de las mujeres en nuestro país. Así, a través de la definición de las leyes y su efectiva aplicación, siempre acorde a los principios constitucionales y legales, el Estado de Derecho se ha convertido en un pilar de la democracia que permite materializar su principal finalidad: la de proteger los derechos y las libertades de todas las personas.
SABÍAS QUE…
Litigio Estratégico
Borde Jurídico entrevista al Dr. Juan Carlos Gutiérrez, abogado colombiano que dirige la asociación I(dh)eas, A.C.
14 de noviembre de 2014.

LITIGIO ESTRATÉGICO
Borde Jurídico entrevista al Dr. Juan Carlos Gutiérrez, abogado colombiano que dirige la asociación I(dh)eas, A.C.
14 de noviembre de 2014.

Litigio Estratégico
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho contribuye a la protección de los derechos humanos a través del establecimiento de las leyes que los reconocen, amplían y garantizan.
- El Estado de Derecho permite también que el Poder Judicial cumpla su función de revisar y controlar el ejercicio del poder por las autoridades estatales, siempre con el objetivo de garantizar los derechos de las personas.
EL ESTADO DE DERECHO COMO GARANTE DE LA DEMOCRACIA
Cuando pensamos en la democracia, con frecuencia la asociamos, fundamentalmente, con las decisiones tomadas por la mayoría de las personas. Y es cierto: la regla de la mayoría es un eje central del ejercicio democrático que asegura que las decisiones son respaldadas por un grupo significativo de las y los integrantes de la comunidad. Sin embargo, reducir la democracia a las decisiones mayoritarias sería incorrecto, pues este régimen político busca garantizar los derechos, las libertades y la igualdad para todas las personas, no solo aquellas que pueden formar una mayoría a favor o en contra de alguna decisión.
Además, si pensáramos que la democracia equivale a la regla de la mayoría, y que son la mayoría de las personas las que toman las decisiones -la ciudadanía en un referéndum o las y los representantes en el Congreso-, esto significaría que la democracia podría destruirse a sí misma. ¿Qué pasaría si las y los legisladores decidieran algún día suspender los procedimientos democráticos y decidir que el presidente va a ejercer sus funciones de manera vitalicia? ¿Qué ocurriría si decidieran que sólo los que cumplen determinadas características raciales o defienden determinadas ideas son los que pueden tomar las decisiones de la comunidad mientras los que son étnicamente distintos o los que los que piensen distinto no pueden participar?
Como ya sabes -porque lo discutimos en el apartado ¿Cuándo las leyes son legítimas?- esas decisiones no serían válidas en una democracia. Y es así precisamente gracias al Estado de Derecho. Son los principios del Estado de Derecho los que impiden que las autoridades hagan cualquier cosa o que las decisiones de las mayorías atropellen los derechos de las minorías o que, incluso, eliminen a la democracia. Es por ello que Norberto Bobbio sostenía que la democracia es “el gobierno de las leyes por excelencia” (Bobbio, 2008: 189). A sus ojos, la democracia (como la paz, de la que hablaremos en el Módulo 6) es el fruto del derecho.
Podemos decir que la democracia es el gobierno de las leyes en los dos sentidos que esta expresión tiene. Es el gobierno sujeto a derecho, es decir, donde los gobernantes están limitados por el derecho entendido como una norma general y abstracta que es la máxima expresión de la voluntad del soberano y, al mismo tiempo, protege a las minorías. Es también el gobierno a través del derecho: mediante leyes y no mediante mandatos individuales y concretos (Bobbio, 2008: 173-174).
SABÍAS QUE…
Norberto Bobbio
Dr. Héctor Zamitiz Gamboa, politólogo mexicano y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 27 de noviembre de 2020.

NORBERTO BOBBIO
Dr. Héctor Zamitiz Gamboa, politólogo mexicano y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 27 de noviembre de 2020.

NORBERTO BOBBIO
SABÍAS QUE…
Poder Judicial y Democracia
Borde Jurídico entrevista al Dr. Roberto Gargarella, un abogado y sociólogo argentino, especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional e igualdad y desarrollo. Actualmente, es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires Argentina. Video publicado el 17 de marzo de 2015.

PODER JUDICIAL Y DEMOCRACIA
En esta manera de ver la democracia, podemos observar el papel central del Derecho y de las Cortes y los Tribunales, como las instituciones encargadas de mantener la vigencia de las normas, garantizar la legalidad de las decisiones desde el punto de vista formal y sustantivo, para poder proteger a la democracia y sus valores incluso ante sí misma.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho permite la supervivencia de la democracia al establecer un gobierno sometido a las leyes y ejecricio a través de esta.
- La aplicación de los principios del Estado de Derecho impide que las mayorías decidan restringir los derechos de las minorías o, incluso, destruir a la propia democracia.
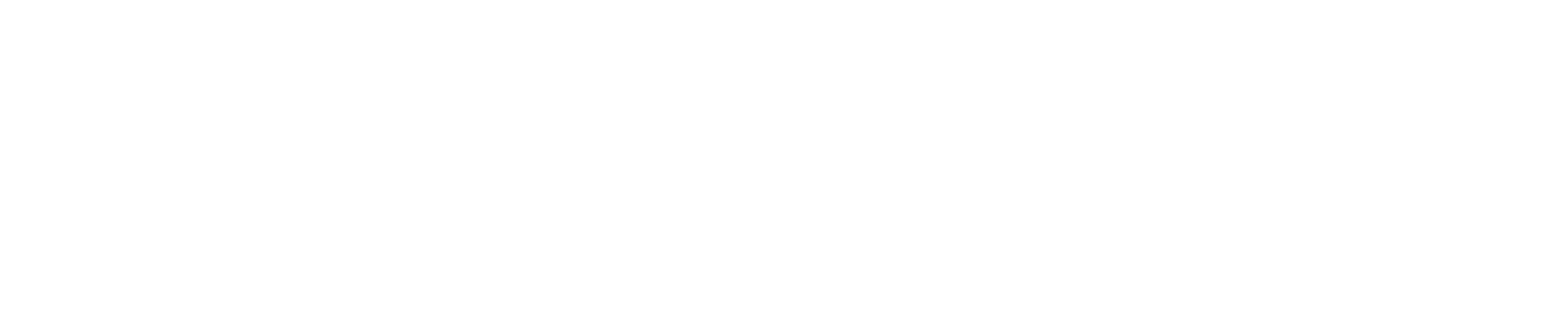
El estado de derecho en México
Estado de Derecho


EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO
En este módulo hemos hablado de qué es el Estado de Derecho, sobre cómo debe operar y qué tan importante es para la democracia.
Seguramente te estarás preguntando, entonces, ¿cómo opera el Estado de Derecho en nuestro país? Es una pregunta muy importante y compleja para responder, pues, como verás más adelante, México cuenta con todos los mecanismos e instituciones necesarias para garantizar el Estado de Derecho, aunque su funcionamiento práctico no siempre corresponde al ideal deseado.
Esta es una evidencia de cómo muchas veces las leyes solas no consiguen cumplir con los objetivos de quienes las redactan y que su aplicación e implementación resulta tan importante como el mismo hecho de que estén bien redactadas.
LA LEGALIDAD DE LAS LEYES Y DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO.
Hemos dicho que un elemento fundamental del Estado de Derecho es la legalidad, es decir, que todas las leyes adoptadas y todas las decisiones tomadas por el gobierno deben seguir ciertos principios formales y deben siempre, en su contenido, respetar la Constitución y los tratados internacionales así como también los derechos humanos. En México, nuestra Constitución -en su primer artículo- reconoce los derechos humanos y señala que su protección es el deber de todas las instituciones del Estado.
Establece también los principios de legalidad, de supremacía constitucional, de respeto a los tratados internacionales y, por supuesto, de separación de poderes. A través de estos mecanismos, se garantiza el orden legal en nuestro país y se establece un sistema de vigilancia mutua entre las tres ramas de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, la Constitución de México incorpora el sistema de control de las leyes y de la actuación de las autoridades estatales. Las distintas instancias del Poder Judicial -los juzgados de distrito, los tribunales de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- se dedican a resolver las disputas entre las personas y garantizar que las decisiones de las autoridades se apeguen a las normas. Las instancias tienen asignadas los ámbitos específicos de actuación, dentro de las cuales pueden corregir las decisiones tomadas por las dependencias gubernamentales e interpretar la ley y la Constitución. En este esquema complejo -que, además, se replica en cada entidad federativa- resultan particularmente las decisiones de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, pues los dos son los órganos de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial mexicano.
Recuerda que, como vimos en el apartado ¿Quién decide si las leyes son legítimas?, el control que realiza el Poder Judicial abarca tanto los aspectos formales como de contenido de las leyes y decisiones. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Por ejemplo, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó la reforma electoral aprobada por el Congreso de Baja California y, al analizar cómo fue el proceso de aprobación de esa ley, encontró que el Congreso no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y equidad. Por ello, la Corte ni siquiera analizó el contenido de las reformas aprobadas, sino que declaró la invalidez de la ley y la “borró” del sistema normativo de Baja California (Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas).
Un ejemplo de cómo el Poder Judicial revisa el contenido de las normas puede ser el asunto de la diputación migrante en la Ciudad de México. En la Constitución de la CDMX se reconoció el derecho de las personas oriundas de la Ciudad que residen en el extranjero de votar y, además, de ser electas como representantes de su comunidad en el Congreso de la CDMX.
Sin embargo, poco antes de las elecciones de 2021, el Congreso de la Ciudad de México decidió, mediante una reforma, eliminar lo que se ha denominado como diputación migrante. Cuando algunas personas migrantes impugnaron esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, éste señaló que, aunque la reforma fue aprobada conforme al procedimiento legal, no puede ser válida. En la sentencia se revisó el contenido de la reforma y, como ésta restringía un derecho humano ya reconocido, fue declarada inconstitucional: se inaplicó esa reforma y se restablecieron las reglas anteriores, lo que permitió la elección de una diputación migrante en la CDMX (SUP-REC-88/2020).
Las decisiones que toman los órganos del Poder Judicial también pueden ser revisadas. Para eso existe una jerarquía entre los órganos de justicia, para que las decisiones de las instancias inferiores puedan ser revisadas por las instancias superiores. Solamente las decisiones de los órganos terminales -en México se trata del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– ya no pueden ser revisados o modificados por nadie más. Bueno, por nadie más en el sistema nacional de justicia, pues como vimos en el Módulo 4, las personas que buscan justicia pueden acudir ante las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un ejemplo de control de las decisiones que se da al interior del propio sistema de justicia es el caso de Alejandra Cuevas. La señora Cuevas fue acusada de “homicidio por omisión”, es decir, de no haber evitado la muerte de la pareja de su madre, quien estaba gravemente enferma. Fue encarcelada para esperar el juicio en su contra desde la prisión y durante 17 meses ella y su familia buscaron demostrar que ella no fue responsable de ningún delito y que no debería estar privada de su libertad. Finalmente, su caso fue analizado por la Suprema Corte dado que se presentaron juicios de amparo, en los amparos 541/2021 y 540/2021. La Corte decidió que las acusaciones y la decisión del juzgado de la Ciudad de México para encarcelarla no tenían razón de ser, pues hacían referencia a un delito no reconocido por la ley mexicana, por lo que ordenó su liberación inmediata.
EN RESUMEN
- En México, existen reglas constitucionales que garantizan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, así como el sometimiento de las autoridades a la ley y a la propia Constitución.
- Nuestro país cuenta también con mecanismos que permiten al Poder Judicial realizar el control de las decisiones y actos de gobierno, incluyendo la validez de la legislación.
EL ACCESO A LA JUSTICIA
Como vimos en el apartado III, el acceso a la justicia es fundamental para que las personas puedan buscar la protección de sus derechos y ejercer el control sobre la actuación de las autoridades. En este sentido, se trata de un elemento clave para la existencia del Estado de Derecho. Te puedes imaginar que ahora mismo la gran pregunta que deberíamos responder tiene que ver con ¿cómo se da el acceso a la justicia en México?
La Constitución -en su artículo 17- y las leyes de nuestro país garantizan a todas las personas la posibilidad de acudir ante las distintas instancias del Poder Judicial para buscar la protección de sus derechos y resolver los conflictos que llegan a tener con otras personas o con las autoridades. Sin embargo, estos ideales de acceso a la justicia no siempre se convierten en realidad. No es poco frecuente que las ciudadanas y los ciudadanos enfrenten importantes dificultades al buscar la protección de la justicia. Los problemas son muchos. Es como si no hubiera interés de facilitar el acceso y el conocimiento respecto a cómo se ejerce la justicia.
Una de las dificultades importantes es el desconocimiento de la ley y de los mecanismos existentes que, con frecuencia, resultan muy complejos para las personas que requieren defensa de sus derechos. Muchas veces, además, acceder a la justicia puede suponer invertir recursos -como tiempo y dinero- de los que no disponen las personas para cubrir los honorarios de un o una representante legal, trasladarse a otra localidad para presentarse a las autoridades cuando son requeridas u obtener los documentos requeridos para la presentación de una demanda.
Estas dificultades se observan también cuando evaluamos la gran cantidad de personas que están privadas de la libertad pero no han recibido una sentencia firme, es decir, apenas están esperando que se desarrolle el proceso y que se dicte una sentencia en su caso. ¿Puedes imaginarlo? Personas que no se sabe si son culpables, es más, son “presuntos culpables”, y tienen que esperar encarcelados que la justicia les atienda.
De acuerdo con los datos del INEGI, casi una tercera parte de las personas que están presas no cuentan con una sentencia firme. El 24% de estas personas esperaron su sentencia -ya en prisión- por más de dos años y el 51.9% tardó entre seis meses y dos años en recibir la sentencia. Estos datos son escalofriantes y dan cuenta de algunos de los problemas graves que enfrenta la impartición de justicia en nuestro país.
Otro de los elementos que dificultan el acceso a la justicia es la situación socioeconómica de las personas. Las desigualdades afectan, por ejemplo, el acceso a la debida defensa. El INEGI reporta que más de la mitad de las personas sentenciadas a pena de prisión contaron únicamente con el apoyo de un defensor de oficio, frente al 25% de quienes fueron sentenciados pero contaron con un defensor privado. Destaca que el 73% de las personas encarceladas cuenta con niveles de educación básica, o no han tenido acceso a la educación formal, frente a tan solo 6% de personas con educación superior. Ese acceso desigual a la justicia tiene un fuerte componente clasista y discriminatorio.
Otro elemento importante para garantizar el acceso a la justicia es la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, los procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención judicial. Algunos de estos mecanismos consisten en la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos mecanismos son importantes para permitir a las personas obtener la justicia de manera más pronta, más creativa y, con frecuencia, más satisfactoria que a través de los mecanismos formales y tradicionales. Sus principales características son la informalidad, los menores costos (el más importante), la rapidez e, incluso, mayores resultados satisfactorios.
Las negociaciones permiten, en especial, lograr reparaciones de daño y evitar la escalada del conflicto, algo que resulta importante para las comunidades cohesionadas. Sin embargo, en México la implementación de estos mecanismos alternativos con frecuencia enfrenta obstáculos relacionados, por un lado, con la falta de normatividad adecuada, con la insuficiencia de los recursos y de personas preparadas para llevar a cabo estos procesos.
Estos mecanismos también se enfrentan a que, cuando se llevan a cabo mediante procedimientos tradicionales que mantienen los pueblos y comunidades indígenas y el resultado no es satisfactorio para alguna de las partes, no existen vías efectivas para acceder a la justicia formal.
Lamentablemente, todas estas deficiencias y obstáculos en el acceso a la justicia se han visto profundizados durante la crisis de la pandemia. Este contexto particular tuvo un impacto particularmente grave en ciertos sectores de la población, entre ellos, las mujeres.
EN RESUMEN
- La Constitución y las leyes mexicanas reconocen de manera formal el derecho de acceso a la justicia para todas las personas.
- En nuestro país existen numerosos obstáculos que impiden el acceso a la justicia, en especial, para las personas de escasos recursos, para quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas e, incluso, para las mujeres.
¿MÉXICO ES UN ESTADO DE DERECHO?
El diagnóstico del funcionamiento del Estado de Derecho no es una tarea fácil ni está exenta de controversias. Es más, hay quienes responden a esta pregunta con sus propias ideas de cómo son las cosas más no tomando en cuenta los datos o los hechos. Esto es algo que siempre debes tener en cuenta. Tus evaluaciones y juicios se enriquecen siempre con lo que dicen los datos que miden la realidad. Y, es muy importante, que siempre revises el modo en que otros miden lo que ocurre y seas crítico y juicioso con esas herramientas. Como vimos en este Módulo, se trata de un fenómeno muy complejo, que abarca la existencia y funcionamiento adecuado de las reglas, de las leyes y de las instituciones estatales. Los datos y evaluaciones que recopilan las organizaciones de la sociedad civil y la academia evidencian, sin duda, que el Estado de Derecho en México enfrenta enormes dificultades y está lejos de ser pleno y eficiente.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project es una muy buena herramienta para ayudarnos a responder nuestra inquietud. Este índice evidencia que nuestro país ha tenido pocos avances en el proceso de construcción de un Estado de Derecho robusto. El Índice evalúa ocho factores que considera claves para el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal.
De acuerdo con el Índice, los retos son grandes e importantes, en particular con relación a la protección de la libertad de prensa, la existencia de un espacio cívico y de seguridad pública. El Índice señala que entre el año 2019 y el 2021 se registraron leves mejoras en el funcionamiento del Estado de Derecho de 17 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), empeoramiento en 5 entidades (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz), y estancamiento en 10 (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla).
Sabías que…
¿Cómo es el Estado de Derecho en México?
La organización World Justice Project analiza cada año el funcionamiento del Estado de Derecho en las entidades federativas de México. En este mapa puedes observar los resultados de este ejercicio: las entidades marcadas con el tono más intenso son las que cuentan con un Estado de Derecho más robusto (Yucatán y Coahuila), mientras que los estados más pálidos (Quintana Roo y Puebla) son los que enfrentan mayores desafíos para garantizarlo.
Las investigaciones evidencian también que los grandes retos del Estado de Derecho en México tienen que ver con el acceso a la justicia y con el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Sigue siendo un desafío que se respete la presunción de inocencia, la igualdad y que se de ausencia de discriminación, se garantice el trato digno, la debida defensa y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial.
Asimismo, resultan deficientes las capacidades de las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos para reunir las evidencias y procesarlas de manera efectiva, para poder acreditar la responsabilidad por la comisión de los delitos y violaciones a los derechos humanos (Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021).
EN RESUMEN
- México cuenta con un marco legal adecuado -en su mayoría- para garantizar el Estado de Derecho. Sin embargo, el desempeño de las instituciones y las capacidades estatales afectan negativamente su funcionamiento práctico.
Los desafíos del Estado de Derecho
¿Por qué el Estado de Derecho en México resulta deficiente? En nuestro país están presentes distintos fenómenos que dificultan el funcionamiento adecuado de las instituciones y que perjudican la capacidad de las personas de llevar una vida satisfactoria y de gozar de plena protección del Derecho. Podemos identificar cinco factores clave que son responsables de las dificultades que tenemos para robustecer el Estado de Derecho: la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la opacidad y las desigualdades.
La corrupción es el uso del poder público para obtener un beneficio privado. Se puede dar en los distintos niveles organizativos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a nivel federal y/o local, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. La corrupción puede tomar muchísimas formas, como el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación o el nepotismo.
Cuando la corrupción está presente en una sociedad, el funcionamiento de las instituciones se ve gravemente afectado. La ciudadanía no logra acceder a los recursos, a los servicios públicos adecuados y de calidad, los sistemas de justicia no funcionan, las fuerzas de seguridad no protegen y la convivencia es compleja. La sensación de que unos se benefician de los recursos de manera irregular es extendida en la comunidad. La corrupción genera afectaciones a los derechos humanos de las personas, pues está acompañada de una merma en los recursos públicos disponibles para garantizar los derechos y debilita la capacidad de las instituciones de implementar la ley de manera plena y efectiva.
La impunidad es la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. Cuando existe la impunidad -usualmente asociada a la presencia de la corrupción- las personas responsables por los delitos o violaciones a los derechos humanos no son investigadas ni sancionadas por las instituciones estatales. En otras palabras, la impunidad es la incapacidad del Estado de implementar la ley de manera efectiva y de exigir la responsabilidad a cualquier persona que viole las normas. Esto ocasiona que la ciudadanía desconfíe de sus autoridades y que se sienta desprotegida.
México enfrenta graves problemas de impunidad. De acuerdo con los datos del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 que evalúa el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas de nuestro país y a nivel nacional, la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca es de 1.32%.
La inseguridad es la ausencia de la seguridad, es decir, la situación en la que las personas perciben el peligro, se sienten expuestas o en riesgo a sufrir daños. En otras palabras, es la situación en la que las personas sienten temor de salir a la calle o moverse libremente -en especial en ciertas zonas u horarios- por miedo de ser víctimas de un delito.
La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro los derechos y las libertades de las personas.
La inseguridad, además de afectar directamente los derechos de las personas -que con frecuencia son víctimas de los delitos-, también afecta negativamente el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando en una sociedad impera la inseguridad, las personas tienen miedo de desarrollar sus vidas libremente, de buscar la protección de las autoridades o de denunciar los delitos o violaciones a los derechos humanos.
BUENAS PRÁCTICAS
Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva
El Observatorio Nacional Ciudadano: Seguridad, Justicia y Legalidad realiza el seguimiento a las condiciones de seguridad, legalidad y justicia en México. Puedes consultar sus datos sobre tu localidad en la página web https://delitosmexico.onc.org.mx/
Asimismo, es frecuente que las y los funcionarios públicos también tengan miedo de actuar conforme a la ley y perseguir a las personas responsables por la comisión de los delitos porque se sienten (o están) amenazados por el crimen o las redes de corrupción.
SABÍAS QUE…
La inseguridad en México
La población mexicana reporta sentirse insegura en la mayor parte del territorio. En el mapa puedes observar cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad en su entidad federativa. Las entidades marcadas con tonalidades más claras son aquellas en las que las personas perciben menor inseguridad (Yucatán y Baja California Sur), mientras que las marcadas en tonalidades oscuras son donde la ciudadanía se siente muy insegura (Estado de México y Morelos).
La opacidad es otro de los factores que debilitan el Estado de Derecho. La opacidad es la ausencia de transparencia, es decir, la ausencia del conocimiento profundo y detallado de las decisiones y resoluciones y reglamentaciones tomadas por las administraciones y por los poderes del Estado, así como de sus motivaciones y justificaciones. Cuando la ciudadanía no conoce la ley ni sus derechos, no está en condiciones de exigirlos de manera efectiva. La opacidad favorece también los fenómenos de impunidad y corrupción, pues no permite un escrutinio efectivo de las decisiones y actuaciones gubernamentales. La opacidad no permite identificar quién tiene que hacer qué y cómo debe hacerlo y, la ausencia de identificabilidad, limita las posibilidades de rendición de cuentas y de ejercer control político. De ahí que todas las iniciativas para generar mejores condiciones de justicia abierta siempre sean bienvenidas.
Para combatir la opacidad y garantizar el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho es necesario que las personas puedan acceder a la información precisa y sencilla sobre las reglas que rigen a nuestra sociedad, que puedan comprender las leyes y los procesos judiciales y también, lo que es importante pero poco común, a las decisiones de las autoridades judiciales.
Las desigualdades socioeconómicas denominan a aquellas situaciones en la cual las personas tienen un acceso no igualitario a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. El hecho de que las personas no tengan iguales oportunidades para acceder a los recursos limita el Estado de Derecho. De esta manera, la desigualdad social está fuertemente asociada a las clases sociales, al género, a la etnia, la religión, entre otros. Cuando esas brechas son muy amplias, como ya hemos visto durante el desarrollo de este Módulo, las personas no pueden acceder en igualdad de condiciones a la justicia ni a los bienes públicos.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho se ve limitado por una serie de factores como la corrupción, la opacidad, la impunidad, la inseguridad y las desigualdades sociales.
TERMINAMOS COMO EMPEZAMOS… PENSANDO EN EL ESTADO DE DERECHO
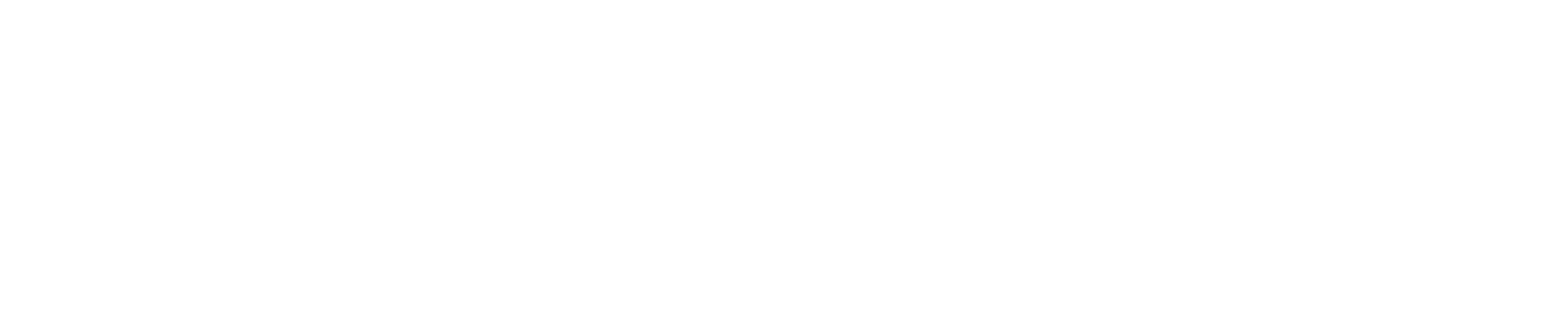
Los límites al poder
Estado de Derecho


LOS LÍMITES AL PODER
¿POR QUÉ EL PODER NECESITA LÍMITES?
“Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” – seguramente has escuchado en algún momento esta frase que Lord Acton, un erudito inglés, escribió en el siglo XIX. Acton expresaba en esta frase la idea de que el poder puede ser utilizado para hacer el bien o para hacer el mal, y que genera importantes tentaciones a quienes lo ejercen para imponer su voluntad, para realizar sus fines -que en ocasiones pueden ser nobles- a través de medios dudosos.
¿Recuerdas a Weber, el sociólogo alemán, que aportó a la Ciencia Política las definiciones del Estado y el concepto y la tipología de la legitimidad? Pues el mismo Weber, en sus reflexiones sobre el papel de la ética en el ejercicio de la política, distingue entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera, la ética de la convicción, se rige únicamente por principios morales y considera que siempre y, por encima de todo, se deben respetar estos principios. Por ejemplo, si uno de los principios que se adoptan es la verdad, la mentira se convierte en un mal, siempre e independientemente de las circunstancias. La segunda, la ética de la responsabilidad, en cambio, considera que el criterio último para decidir son las consecuencias de cada acción, entendiendo que las buenas acciones -como por ejemplo decir la verdad- en ocasiones pueden generar daño o lastimar a las personas.
Para Weber, una persona debería guiarse por una mezcla de ambas perspectivas; a sus ojos, “la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos opuestos entre sí; son elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que pueda tener ‘vocación política’” (Weber, 2007: 177). Sin embargo, le preocupaban aquellas personas que ponían la ética de la convicción por encima de todo, porque advertía que esta tiene un elemento mesiánico que permite evadir la responsabilidad de las acciones realizadas, pues las justifica a partir de un fin que pretende alcanzar: la igualdad, la verdad, la salvación. A estas personas, que buscan un fin ulterior y la grandeza que implica, se aplican otras palabras de Lord Acton: “Los grandes hombres son casi siempre malos”.
El poder necesita límites, para que quienes lo ejerzan no puedan guiarse únicamente por la ética de la convicción, sino que tengan que asumir la responsabilidad por sus actos, tal y como lo postula la ética de la responsabilidad.
En otras palabras: los objetivos del ejercicio del poder -la igualdad, el desarrollo, el bienestar- pueden ser muy nobles y definitivamente vale la pena perseguirlos como metas para nuestra sociedad. Pero en el camino a alcanzar esos fines no es válido violar los derechos y las libertades de las personas o ignorar la ley. Al menos esto no puede ocurrir en una democracia.
De esta manera, al exigir de quienes gobiernan la responsabilidad por sus actos y sus consecuencias, se logra la protección de nuestros derechos y de nuestra democracia. La idea del Estado de Derecho apunta precisamente a la necesidad de introducir los límites al ejercicio del poder, para que quienes lo ejerzan no puedan hacer cualquier cosa que se les ocurra, en el momento que se les ocurra y con los métodos que escojan. En una democracia, las decisiones que tomen las autoridades deben estar encaminadas a fortalecer los derechos y libertades, a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la profundización del propio régimen democrático. Y en su realización también se deben respetar los derechos, las reglas y los procesos democráticos.
En algunas ocasiones puede ser que parezca que estos procesos son lentos, que son ineficientes, que retrasan o, incluso, impiden que se realicen los cambios que consideramos necesarios. Sin embargo, la lógica de estos procesos -incluso, el hecho de que sean pausados- obedece, precisamente, a la necesidad de imponer los límites al poder. Las transformaciones sociales y normativas que buscan el poder deben ser bien pensadas, analizadas en cuanto a sus objetivos y consecuencias, y deben ser debatidas ampliamente para lograr el apoyo de amplios sectores de la sociedad y, con ello, garantizar la legitimidad de esas decisiones. Así es como se debe ejercer el poder en una democracia.
EN RESUMEN
- El poder político requiere de los límites -establecidos por el Estado de Derecho- para evitar que en su ejercicio se violen los derechos humanos y las libertades de las personas.
- Los límites al ejercicio del poder son necesarios para garantizar que su ejercicio sea responsable por los resultados obtenidos y por los medios empleados.
¿DE QUÉ MANERA EL DERECHO LIMITA AL PODER?
Uno de los fundamentos de la democracia es la existencia de los límites al poder. Estos límites los establece el Estado de Derecho a través de la exigencia sobre los procedimientos de toma de decisiones -la legalidad- y los contenidos de estas decisiones -el respeto a los derechos y libertades y los principios democráticos-. Las decisiones públicas que no cumplan con estos dos requisitos simplemente no pueden ser consideradas válidas en una democracia.
El proceso en el cual el Estado de Derecho limita al poder es altamente complejo. Participan los tres Poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Poder Legislativo es quien -lo dice su nombre- legisla, es decir, aprueba las leyes bajo las cuales va a actuar el mismo Congreso, los otros dos Poderes, así como todas las personas, los actores políticos, las empresas, entre otros. Todas las personas y todas las instituciones que existen y actúan en el marco de un Estado tienen la obligación de cumplir con la legislación vigente. En este sentido, el Poder Legislativo plantea los grandes objetivos o dirección en la cual se debe desarrollar el Estado y establece las rutas que se deben seguir para ello. Por ejemplo, si pensamos en la política educativa, es el Congreso quien aprueba las leyes que pueden establecer la gratuidad de la educación, los principios que se deben seguir para garantizar el acceso y una determinada calidad de la educación.
El Poder Ejecutivo se hace cargo de la gestión cotidiana del Estado y la realiza a través de las políticas públicas y gestión administrativa. Quien encabeza el Poder Ejecutivo -el Presidente y su gabinete, el Primer Ministro y su gobierno- diseña las políticas específicas encaminadas a lograr los objetivos del Estado. La administración pública abarca las distintas instancias del gobierno que realizan funciones determinadas y prestan servicios a la población: aquí entran, por ejemplo, las escuelas, los servicios de salud y la policía, entre muchas otras dependencias. Todas estas dependencias analizan la situación de las personas y diseñan las políticas más idóneas para mejorar la calidad de vida de todas y todos.
El Poder Judicial, a su vez, es el encargado de la impartición de la justicia. Quienes lo integran -jueces y juezas- estudian los casos que suponen conflictos entre personas y entre las autoridades, interpretan las leyes, determinan las responsabilidades por posibles violaciones a la ley e imponen sanciones a quienes resulten responsables. Su función es fundamental para que todas las personas y todas las autoridades respeten la ley y los principios de la democracia. Los tres poderes del Estado están vinculados por los límites que establece la ley, en especial, la Constitución y los tratados internacionales. Es por eso que actúan como “pesos y contrapesos” ya que son relaciones mutuas de autoridad que les permite a los Poderes controlarse unos a otros. El entramado de las leyes y de las relaciones entre las instituciones establece una constante vigilancia y equilibrio de poder entre ellas. Es de esta manera que el Derecho establece las limitaciones al poder.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho establece las limitaciones al poder al fijar las reglas para su ejercicio y establecer un sistema de equilibrios en el cual ningún órgano del Estado cuenta con el poder absoluto.
- Para limitar al poder es necesaria la división de este -entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y una constante vigilancia mutua entre estos (y de estos) para garantizar que ninguno actúe fuera del marco de la ley.
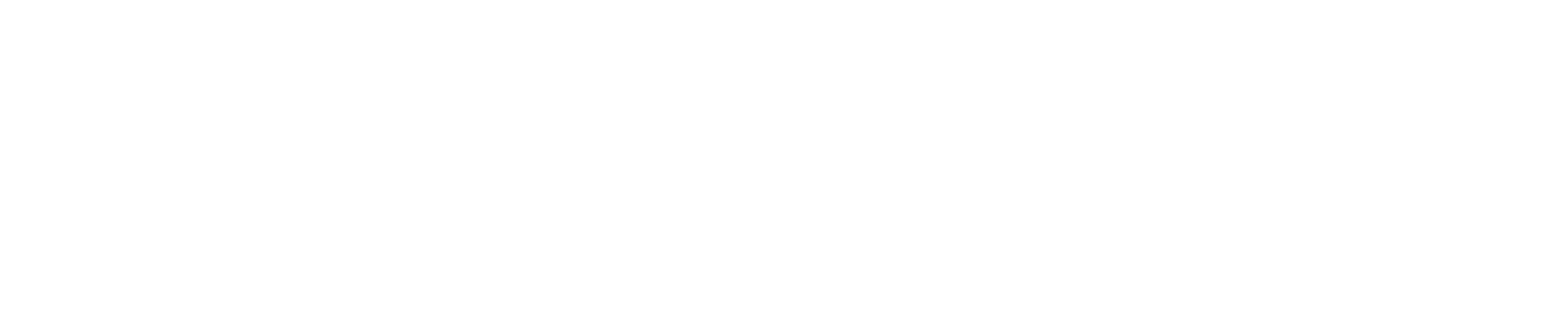
El acceso a la justicia
Estado de Derecho


EL ACCESO A LA JUSTICIA
¿QUÉ ES EL ACCESO A LA JUSTICIA?
El acceso a la justicia es la capacidad de las personas de buscar y obtener un recurso -por ejemplo, un juicio- a través de las instituciones formales o informales de justicia para exigir que se les reconozcan y protejan sus derechos. Se trata de un principio básico del Estado de Derecho: sin acceso a la justicia, las personas no pueden defender sus derechos y no pueden frenar los abusos que sufren por parte de los órganos estatales, las autoridades u otras personas.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo para todas las personas, es necesario que los gobiernos tomen medidas que permitan el acceso más amplio posible a la justicia, promuevan la educación sobre derechos y la cultura de la legalidad, proporcionen la representación legal gratuita y adecuada, así como el trato justo e igualitario para las personas que acuden a los tribunales. El hecho de que las personas conozcan, valoren y defiendan que exista un Estado de Derecho no es una cuestión menor. Es la savia que garantiza que, esa manera de regular la convivencia, persista. Para promover la cultura de la legalidad y ser responsables con lo que ocurre en nuestra comunidad es importante partir de estos principios:
- Interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan.
- Respetar las normas.
- Rechazar y denunciar los actos ilegales.
- Colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, el sistema judicial no siempre funciona bien para todas y todos y a veces la gente no puede acceder a la justicia. Muchas veces la gente no conoce sus derechos y eso hace que no le parezca importante luchar por ellos. Es más, algunos sectores de la comunidad son mucho más vulnerables que otros. No hay acceso a la justicia cuando la ciudadanía (especialmente los grupos marginados) temen al sistema, lo ven como algo ajeno, no confían en las personas que ejercen la justicia y no acceden a él por miedo de sufrir mayores abusos o injusticias. Tampoco lo hay cuando el sistema de justicia es económicamente inaccesible, cuando las personas no cuentan con apoyo de especialistas (abogados/as), cuando no tienen información, recursos o conocimiento de los derechos y de la manera en que deben proceder para que se atienda y resuelva su caso o cuando hay un sistema de justicia débil. Cuando esto ocurre, las personas se encuentran indefensas frente al Estado y frente a las violaciones a sus derechos.
Por el contrario, cuando el acceso a la justicia es un derecho adecuadamente garantizado en una sociedad, las personas pueden con facilidad obtener la información correcta sobre la ley y cómo se aplica a ellas, entender cuándo tienen un problema legal y saber qué hacer al respecto, obtener la ayuda adecuada para un problema legal (por ejemplo, de abogado/a) y ser capaz de entender el resultado, y asegurarse de que su voz es escuchada cuando se hacen las leyes.
EN RESUMEN
- El acceso a la justicia es la capacidad de las personas de buscar y obtener un recurso a través de las instituciones formales o informales de justicia para exigir que se les reconozcan y protejan sus derechos.
- El acceso a la justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho.
¿CÓMO DEBE SER EL ACCESO A LA JUSTICIA?
La democracia promete a la ciudadanía una justicia igualitaria ante la ley. Pero para muchas personas que enfrentan dificultades y problemas legales -situaciones tan graves como desahucios, ejecuciones hipotecarias, cobros de deudas, despidos, denegación de prestaciones, denegación de asistencia sanitaria, violencia, abuso, explotación, divorcio, crisis financiera, y tan sencillas como multas de tráfico-, la promesa de una justicia igualitaria no se cumple. La complejidad de la ley y de los procesos legales, la desigualdad entre la gente común y los adversarios poderosos (como el gobierno, las empresas, los bancos), los costos de contratar a un/a abogado/a, el miedo que muchas personas tienen a la autoridad gubernamental, la creencia de que el sistema es parcial y está amañado en su contra… estos y muchos otros obstáculos se interponen en el camino de la justicia.
Garantizar el acceso efectivo a la justicia para toda la población no resulta una tarea sencilla, sino que requiere de importantes esfuerzos por parte del Poder Judicial, de todo el gobierno y también de cada uno y cada una de nosotros y nosotras que considera que ese es un valor en sí mismo. El acceso a la justicia se compone de una serie de elementos que pretenden garantizar su efectividad. En primer lugar, es necesaria la existencia de un Poder Judicial competente, pronto, expedito e imparcial, que imparta justicia a través de tribunales accesibles (hablaremos de eso en el siguiente apartado). En segundo lugar, los procedimientos judiciales deben ser eficaces, próximos y asequibles. En tercer lugar, se requiere de igualdad de todas las personas frente a la ley. De ahí que sea tan importante tomar en consideración que las personas somos diversas y enfrentamos múltiples desigualdades.
El acceso a la justicia debería ser gratuito o, de ser necesario, las cuotas establecidas por este no deberían constituir una barrera para la presentación de un caso ante un tribunal. La necesidad de pagar una cuota para poder presentar una demanda puede resultar un impedimento que excluya a significativas porciones de la población del acceso a la justicia.
Por ello es fundamental que el Estado garantice el acceso gratuito o mecanismos que eliminen esta carga para las personas que no están en condiciones de solventarla. También debe garantizarse la representación y/o asesoría legal que, además, debe estar al alcance económico, social y cultural de las personas.
El acceder a la justicia tampoco debería implicar la necesidad de trasladarse a otras localidades (y gastar en ello).
No es correcto que los juzgados y las estaciones de policía sólo existan en zonas urbanas y pobladas, dejando al resto del país sin acceso adecuado al sistema de justicia formal. Facilitar el acceso a la justicia implica llevar a jueces, fiscales, abogados defensores, personal administrativo de los tribunales (incluidos los traductores) y policías a las zonas donde el sistema de justicia ha dejado de funcionar, por ejemplo, a través de un sistema de tribunales móviles.
La igualdad implica que todas las personas que lo necesiten deban tener posibilidades de acceder a la justicia y que los gobiernos deben eliminar las barreras que impiden su uso. El acceso efectivo a la justicia puede ser particularmente difícil para las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad. Las personas de escasos recursos, sin acceso a la educación formal, que no hablan la lengua oficial, que tienen alguna discapacidad, están privadas de su libertad o pertenecen a grupos minoritarios, con frecuencia enfrentan dificultades para lograr presentar sus casos ante un tribunal y para recibir protección de sus derechos. Para mejorar su situación, en 2008 la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia (Brasil), adoptó un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las 100 reglas de Brasilia incluyen, entre otras, derechos a la asistencia legal, a un intérprete, a comprender el alcance y significado de las decisiones judiciales o a que se protejan sus datos, imagen e intimidad.
EN RESUMEN
- El Estado debe garantizar a todas las personas el acceso a la justicia pronta, imparcial, expedita, impartida por tribunales accesibles.
¿CÓMO DEBEN SER LAS INSTITUCIONES QUE GARANTIZAN EL ACCESO A LA JUSTICIA?
El garantizar el acceso a la justicia es un desafío complejo y requiere de instituciones sólidas y comprometidas con la protección de los derechos humanos y valores democráticos. Los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben respetar los límites constitucionales y mantener constantes esfuerzos para garantizar los derechos y las libertades de las personas, y para mantener los equilibrios entre los poderes necesarios en una democracia. El Poder Judicial juega un papel central en asegurar el acceso a la justicia para todas las personas. Son las Cortes y los Tribunales los órganos estatales encargados de impartir la justicia, para lo cual deben cumplir con altos estándares en su desempeño, en particular en relación al profesionalismo, objetividad e imparcialidad.
¿Cómo asegurar que los órganos de justicia cumplan su papel adecuadamente? Para que esto ocurra, las democracias tienen que adoptar diseños legales eficientes, asegurar la calidad de los procesos de designación de quienes integren los órganos de justicia, incorporar los mecanismos que promuevan su independencia y adoptar las políticas públicas que permitan su actuación eficaz. Pero, ¿qué significa todo eso?
Karl Popper, un filósofo austriaco, solía decir que las instituciones deben ser como los barcos: bien diseñados y bien tripulados. El diseño de las instituciones es fundamental, pues si estas no cuentan con las facultades necesarias o éstas no son lo suficientemente robustas, no serán capaces de desempeñar sus funciones. En el caso de los órganos de justicia, el diseño legal abarca tanto las decisiones sobre la estructura del Poder Judicial como sobre los mecanismos que el sistema establece. Los países democráticos suelen tener un tribunal constitucional encargado de revisar si las leyes adoptadas cumplen con la Constitución y con los tratados internacionales, una Suprema Corte que se dedica a revisar las decisiones de las instancias inferiores, así como una estructura de tribunales especializados (por ejemplo, en los asuntos laborales, fiscales o administrativos) y otros más a cargo de la resolución de las disputas entre las personas (tribunales civiles) y de impartir la justicia penal. En algunos casos -como el mexicano- las funciones del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte las ejerce un sólo órgano (en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Los países federales -también como México- cuentan con una estructura compleja que abarca los órganos de justicia a nivel estatal y federal.
En cuanto a los mecanismos de acceso a la justicia, los países democráticos suelen establecer una amplia gama de estos, para asegurar que todas las personas puedan presentar ante el Poder Judicial todo tipo de demandas o controversias y que, incluso, lo puedan hacer las propias autoridades. Así, con frecuencia podemos encontrar mecanismos que permiten defender los derechos de las personas frente a las instituciones del Estado (como el amparo), para buscar justicia en los casos de conflictos entre particulares (demandas civiles) o en casos de crímenes y delitos (demandas penales). Las autoridades estatales cuentan con mecanismos especiales para usar cuando sospechan que una ley puede ser violatoria de la Constitución (acciones de inconstitucionalidad) o cuando entran en conflicto con otras autoridades, por ejemplo sobre cuál de ellas es competente para llevar a cabo ciertas actividades (controversias constitucionales). Por supuesto, todos estos mecanismos deben estar previstos por la legislación.
Los países, especialmente los pluriculturales, con frecuencia reconocen mecanismos de impartición de justicia tradicionales. Estos mecanismos derivan su legitimidad de fuentes tradicionales, consuetudinarias o religiosas y a menudo ayudan a resolver disputas porque el sistema estatal -operado por el Poder Judicial- no llega a toda la comunidad; la población considera que los mecanismos tradicionales son más legítimos y eficaces, o el volumen de casos puede ser demasiado grande para que el sistema judicial lo procese. En México, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas cuentan con mecanismos propios de resolución de conflictos y solo cuando estas no funcionan, acuden ante el Poder Judicial.
La tripulación de los barcos, o quienes integran el Poder Judicial, tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder desempeñar de manera adecuada sus funciones. Por supuesto, tienen que ser abogadas y abogados, es decir, haber concluido los estudios de Derecho; sin ello, no es posible ser juzgador/a, procurador/a o defensor/a. Además, dependiendo de los puestos específicos, se exige que las personas tengan cierta experiencia en los cargos previos (por ejemplo, para integrar las Cortes Supremas se requiere de una mayor experiencia que para ocupar funciones en un juzgado menor). También es común que para desempeñar ciertas funciones, como ser juzgadores/as o defensores/as, las personas tengan que presentar un examen especializado mediante el cual se revise que tengan conocimientos especializados y profundos. Para acceder a los cargos más altos dentro de la carrera judicial suelen implementarse además procedimientos que involucren la participación de los otros poderes -Ejecutivo y Legislativo- para dotar de legitimidad a quienes encabecen el Poder Judicial de un determinado país.
Para garantizar la independencia de quienes integran el Poder Judicial se suelen implementar, además de los mecanismos que garantizan los conocimientos y el expertise de sus miembros, algunas medidas adicionales, como periodos extensos de ejercicio de las funciones (en algunos casos pueden ser puestos vitalicios, como pasa con quienes integran la Corte Suprema de los Estados Unidos), la inamovilidad (imposibilidad de remover a una persona juzgadora de su función) o la inmunidad (no pueden ser sancionados o encarcelados por las decisiones que toman).
EN RESUMEN
- La libertad es un concepto antiguo que fue evolucionando y se ha convertido en una conquista de la humanidad.
- La libertad es la idea que considera que las personas deben ser autónomas, ser agentes de sus propias vidas y deben, entonces, poder tomar sus propias decisiones para vivir la vida como mejor les parezca.
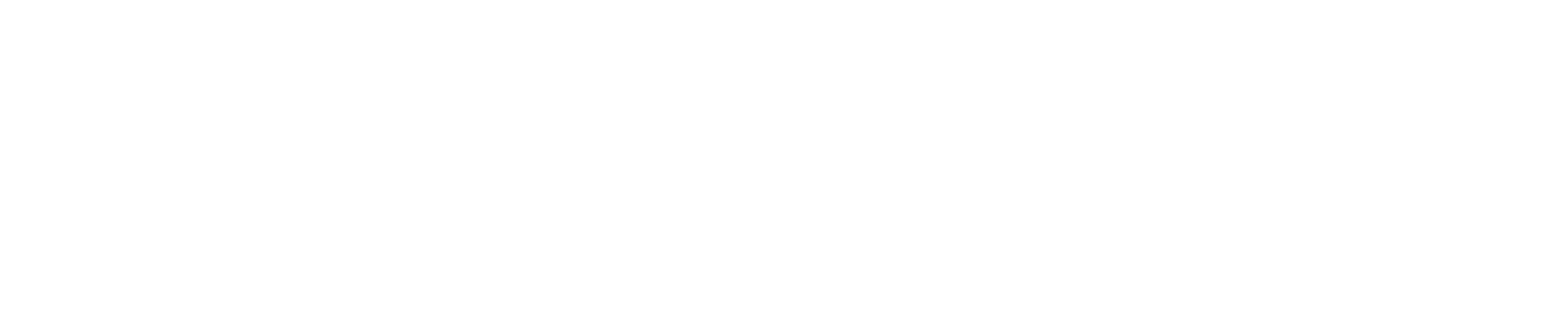
La legalidad
Estado de Derecho


LA LEGALIDAD
El principio de legalidad es un valor básico que tiene que ser respetado para que podamos hablar de la existencia del Estado de Derecho: es un piso mínimo que garantiza que el ejercicio del poder debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. La legalidad significa, entonces, que ningún gobernante puede desconocer la Constitución o colocarse por encima de ella, y que todas las actividades que realiza una autoridad tienen que respetar las normas. Nadie puede decir -mucho menos un gobernante- que no acepta o respeta lo que dice la Constitución. Bueno… en ocasiones puede llegar a decirlo e incluso hacerlo, pero eso significa que sus actos están al margen de la ley y entonces no pueden ser considerados válidos ni legítimos.
El principio de legalidad exige entonces que todas las leyes deben ser aprobadas y promulgadas siguiendo los procedimientos establecidos para ello. En el caso de una democracia, esto implica que las leyes deben ser emitidas únicamente por el Congreso o el Parlamento -es decir, el Poder Legislativo– y que éste, además, tiene que seguir un procedimiento específico para la aprobación de las normas. Este procedimiento señala quiénes pueden proponer una ley (usualmente lo pueden hacer los propios legisladores, el Presidente y/o un grupo de ciudadanas y ciudadanos), cómo se da el proceso de análisis de esa ley (que debe ser estudiada por las comisiones legislativas y discutida por el Pleno del Congreso) y, finalmente, cuántos votos se necesitan para aprobarlas (en caso de las leyes secundarias es la mayoría simple, pero en caso de las leyes de mayor jerarquía, como la Constitución, se necesita una mayoría calificada).
Los procedimientos para la aprobación de las leyes tienen que ser fijos y no pueden ser alterados o modificados para poder aprobar más fácilmente o de manera más rápida alguna norma.
Para ser válidas, las leyes deben ser públicas, es decir, se debe seguir ciertos procedimientos que garanticen su divulgación entre la población (usualmente se trata de su publicación en un diario oficial) y no puede estar sujeto ese procedimiento a la voluntad de una persona, de un grupo o de una mayoría. Además, las leyes no pueden ser retroactivas, sino generales, estables, claras y jerárquicamente ordenadas.
¿Qué significa todo ello? En primer lugar, que las leyes no pueden ser escritas con la intención de afectar -positiva o negativamente- a una persona, sino que tienen que ser aplicables y dar trato igual para todas y todos. Por ejemplo, no se puede aprobar una ley que elimina restricciones para que una sola persona pueda acceder a un cargo electivo o que se cambien las condiciones de acceso a un cargo para que una persona migrante o naturalizada pueda beneficiarse de manera específica. Las leyes deben aplicarse a todas las personas en la misma situación, más allá de casos particulares o específicos.
En segundo lugar, la ley no se puede aplicar para modificar o afectar los hechos pasados. Esto significa que si una persona cometió un delito y en el momento de hacerlo la pena por haberlo hecho es de dos años de prisión, pero cuando esta persona llega a ser juzgada ya se aprobó una nueva norma que eleva esa pena a cinco años de prisión, esa nueva sanción, más fuerte, no se le puede aplicar. En tercer lugar, las leyes deben ser redactadas con claridad (sin expresiones confusas, engorrosas o de doble sentido), deben respetar las leyes de mayor jerarquía (por ejemplo, todas las leyes deben respetar la Constitución) y no deben ser modificadas con frecuencia.
La legalidad implica que las leyes -adoptadas en cumplimiento de las reglas y que cumplan con las características que señalamos- regulan la actuación de las autoridades públicas y de la ciudadanía. Un aspecto más importante de esta regulación es que el Estado, a través de sus instituciones, únicamente puede hacer aquello para lo que esté facultado por la ley. En otras palabras, cualquier acto que pretende realizar una autoridad tiene que estar previsto expresamente por la ley como una tarea asignada a esta autoridad. Por ejemplo, un policía de tránsito no te podría multar si pasarse el alto cuando estás conduciendo no fuera algo prohibido por el código de tránsito y si la ley no le diera expresamente la facultad de levantar una infracción. Así es como la ley establece límites al ejercicio del poder.
Finalmente, el principio de legalidad aplica también para todas las personas, pues implica que nosotras y nosotros también debemos respetar las leyes que regulan la convivencia con otras personas. No solo las autoridades, sino todas las personas deben actuar responsablemente y dentro de las reglas establecidas por la ley. Sin embargo, hay aquí una distinción muy clara: las personas podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (lo que no está prohibido, está permitido), mientras que con las autoridades es al revés: solo pueden hacer lo que la ley les permite (lo que no está permitido, está prohibido).
EN RESUMEN
- La legalidad garantiza que el ejercicio del poder debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas.
- La legalidad exige que todas las leyes sean debidamente aprobadas y promulgadas, así como generales, estables, públicas, claras y jerárquicamente ordenadas.
¿CUÁNDO LAS LEYES SON LEGÍTIMAS?
La legalidad y la legitimidad son dos ideas distintas, aunque vinculadas entre sí. Ya sabemos que la legalidad significa que las autoridades están vinculadas por las leyes. La legitimidad es un concepto más amplio y significa que las personas que integran una comunidad deben aceptar el surgimiento y ejercicio del poder que el Estado ejerce sobre ellas. Max Weber señalaba que las sociedades solían reconocer la legitimidad a partir de los valores tradicionales, la racionalidad burocrática o el carisma de su líder. Es decir, las personas aceptaban el poder de un rey porque este “siempre lo ha ejercido”, o porque el poder le fue otorgado por el Dios (o dioses), como era el caso de las monarquías tradicionales medievales y también de algunas monarquías contemporáneas europeas. La legitimidad carismática se debía al reconocimiento de la excepcionalidad de un caudillo -visto como un héroe, un salvador o un padre de la patria- en el que las personas deciden confiar su destino. Este tipo de liderazgo ejercieron, por ejemplo, Nelson Mandela, Fidel Castro o Adolf Hitler.
Weber sostuvo que las sociedades modernas han transitado del reconocimiento del poder de las personas de manera irreflexiva (tradicional) y basada en cualidades personales (carismáticas) hacia una lógica legal-racional. En otras palabras, consideraba que en las democracias el ejercicio del poder se basa en que éste surge a partir de los procedimientos establecidos por la ley y que ejerce el poder en el marco de la misma ley. Aquí es, precisamente, donde se unen la legalidad y la legitimidad: en una democracia, la legitimidad depende de la legalidad, del cumplimiento con las normas establecidas para el acceso al poder y para su ejercicio.
La idea de que la legitimidad del poder depende de la legalidad -de que se fundamente en las leyes debidamente aprobadas, públicas y generales- dio pie al surgimiento de la teoría del Estado de Derecho centrada en los aspectos formales del ejercicio y acceso al poder, en el cómo. Sin embargo, con el tiempo, y ante las observaciones del funcionamiento del Derecho en distintos países, empezó a ser cada vez más reconocida la idea de que un Estado de Derecho, en una democracia, no se limita al cumplimiento de las formalidades, sino que tiene que verse reflejado en el contenido de las leyes.
Las leyes en una democracia, entonces, no solo deben ser aprobadas con el respeto de los procedimientos establecidos. Deben respetar y ampliar los derechos humanos y las libertades de las personas, garantizar los derechos de las minorías, proteger los mecanismos democráticos y buscar el fortalecimiento de la propia democracia.
SABÍAS QUE…
La esfera de lo indecidible
El jurista italiano, Luigi Ferrajoli, elaboró una teoría del Estado de Derecho democrático, según la cual en cada Estado hay una “esfera de lo indecidible”, es decir, una serie de derechos y libertades que no pueden ser revocadas o modificadas por las mayorías. Escucha la explicación de su teoría en El constitucionalismo garantista por Luigi Ferrajoli.

EL CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA
De acuerdo con este modelo, las leyes, aunque hayan sido aprobadas por las mayorías y en cumplimiento de los procedimientos legales, no pueden ser legítimas si restringen o eliminan los derechos y libertades de las personas, en particular de quienes pertenecen a las minorías o a los grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, no sería legítimo -al menos en un país democrático- limitar el derecho al voto de las personas pertenecientes a las minorías étnicas o de las mujeres.
Tampoco sería legítimo, por decisión de la mayoría, restringir o de plano abandonar los procedimientos democráticos. Es decir, la decisión de un parlamento que aceptara por mayoría de votos dejar de ser una democracia e instaurar una dictadura, no contaría con la legitimidad y validez que requiere la vigencia del Estado de Derecho.
Cuando este tipo de principios no existen, la “ausencia de límites de carácter sustancial, o sea, de límites a los contenidos de las decisiones legislativas, una democracia no puede – o, al menos, puede no – sobrevivir: siempre es posible, en principio, que con métodos democráticos se supriman los mismos métodos democráticos” (Ferrajoli, 2008: 79).
PARA PENSAR…
El Holocausto y el Apartheid: ¿el racismo institucionalizado y legal?
Algunas visiones tradicionales consideraban que las normas eran legítimas cuando hubiesen sido aprobadas conforme a los procedimientos establecidos y sin importar si su contenido fuese justo o no. Bajo esta visión que eliminaba el componente sustantivo de la legitimidad de las leyes, algunas de las peores atrocidades cometidas por los Estados y las personas -el Holocausto y el Apartheid- podían ser consideradas como actividades legales, pues fueron aprobadas conforme a los procedimientos vigentes en aquellos momentos.
La visión moderna del Estado de Derecho habla entonces no solo de cómo las leyes se aprueban, sino sobre cuál es el contenido de estas leyes.
“El gobierno del Apartheid, sus funcionarios y agentes eran responsables de acuerdo con las leyes; las leyes eran claras, publicitadas y estables, y eran defendidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los jueces. Lo que faltaba era el componente sustantivo del Estado de Derecho. El proceso de elaboración de las leyes no era justo (sólo los blancos, una minoría de la población, tenían derecho al voto). Y las propias leyes no eran justas: institucionalizaban la discriminación, conferían amplios poderes discrecionales al ejecutivo y no protegían los derechos fundamentales. Sin un contenido sustantivo no habría respuesta a la crítica, a veces expresada, de que el Estado de derecho es “un recipiente vacío en el que se puede verter cualquier ley” (World Justice Project, 2011: 9).
Esta perspectiva, más amplia y profunda, del Estado de Derecho, pretende proteger a la ciudadanía frente cualquier abuso de poder que pudiera ser aprobado y apoyado desde las instituciones del Estado o por mayorías coyunturales.
También busca proteger a la propia democracia de todo tipo de amenazas que pueda enfrentar, en particular, de los esfuerzos por destruirla “desde adentro”, por los liderazgos que acceden al poder y lo ejercen de una manera no democrática o que a través del ejercicio de poder pretenden establecer un régimen autoritario.
De ahí que un Estado de Derecho pueda dejar de serlo y convertirse en un Estado fallido o, incluso, en algo parecido a un Estado Absoluto o lo que se ha denominado como un “soberano sin límites” (Vallés 2010). En esta primera expresión del Estado la relación política básica es entre el soberano -que goza de todo el poder y capacidad política para decidir sobre todas las cosas- y el súbdito -que es quien se somete al poder del soberano a través de la sumisión y no tiene libertades ni capacidad de decidir nada sin autorización del poder absoluto-.
EN RESUMEN
- La legalidad garantiza que el ejercicio del poder debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas.
- La legalidad exige que todas las leyes sean debidamente aprobadas y promulgadas, así como generales, estables, públicas, claras y jerárquicamente ordenadas.
¿QUIÉN DECIDE SI LAS LEYES SON LEGÍTIMAS?
La ley, para ser legítima, tiene que cumplir con los requisitos procedimentales (legalidad) y de contenido (que no lesionen los derechos ni los principios democráticos). Pero, ¿quién decide si en cada caso se cumple con ambos requisitos? Esta tarea, de revisar la legitimidad de las leyes, está a cargo del Poder Judicial y suele llamarse control de constitucionalidad o revisión judicial. Son los tribunales y las cortes -dependiendo de la estructura legal de cada país- que tienen el deber de supervisar si todo lo que hacen las autoridades estatales está conforme a los principios del Estado Democrático de Derecho. En cada país, existen distintos mecanismos -juicios, recursos o acciones- que pueden ser activados cuando existe alguna duda respecto de la validez de las normas o de las actuaciones de los órganos de gobierno. También existen mecanismos especiales que se pueden utilizar cuando quienes rompen con la legalidad sean las personas.
SABÍAS QUE…
¿Quién creó el control de la constitucionalidad?
John Marshall fue la cuarta persona en ser presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y lo hizo por más de 30 años (1801-1835). Sus decisiones transformaron el sistema jurídico y judicial de los Estados Unidos y tuvieron un impacto muy importante en los sistemas jurídicos de otros países.
Su decisión más importante se dio en el caso Marbury V. Madison (en 1803), con la cual estableció la revisión judicial en los Estados Unidos. En la sentencia, Marshall señaló que la función de los jueces es decir lo que es Derecho (es decir, interpretar la Constitución y las leyes) y que “una ley contraria a la Constitución es nula, y que los tribunales, además de los demás poderes, están sometidos a la Constitución.”
¿Cómo el Poder Judicial realiza esta tarea? Los procedimientos específicos pueden variar en distintos países pero, fundamentalmente, cuando existe la duda acerca de una ley o reforma a la ley aprobada por el Poder Legislativo, alguien puede expresar esa duda y solicitar que un tribunal constitucional o una Suprema Corte la analicen. Esta solicitud puede ser presentada por un/a Presidente/a, por un Ombudsman, por los integrantes del Poder Legislativo o, a veces, por la ciudadanía. Recuerda que una ley válida tiene que serlo en el aspecto formal y en el contenido. Por ello, cuando la Corte o el Tribunal reciben la solicitud, primero deben verificar si en la aprobación de la ley se ha cumplido el principio de legalidad, es decir, si se adoptó siguiendo los procedimientos formales. De no ser así, la Corte va a declarar que esa ley no es válida y, entonces, esta no podrá ser aplicada ni tendrá impacto en las personas ni en las decisiones del gobierno. En este caso, la corte ni siquiera va a preguntarse si el contenido de la ley es democrática.
En el caso contrario, cuando la Corte determina que en la aprobación de la ley se dio en cumplimiento de la legalidad, va a proceder a analizar su contenido. Este análisis va a comparar lo que dice la ley con las reglas, principios y valores establecidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos (de los que hablamos en el Módulo 4. Derechos humanos). Más adelante, en el apartado VI de este módulo, hablaremos más en detalle sobre cómo funciona este tipo de control en nuestro país.
EN RESUMEN
- Los órganos del Poder Judicial son los encargados de determinar si las leyes y las decisiones de las instituciones públicas cumplen con el principio de la legalidad y si su contenido respeta los derechos, las libertades y los valores democráticos.
En una democracia, las leyes que no respetan los principios del Estado de Derecho -la legalidad, los derechos humanos, las libertades, los principios democráticos- no son consideradas legítimas y no deben aplicarse. Sin embargo, esto no quiere decir que no se lleguen a aprobar leyes que violen alguno de los principios del Estado de Derecho. ¿Qué pasa, entonces, con esas normas irregulares?
Para que una ley sea considerada como ilegítima debe ser declarada como tal por el órgano competente del Poder Judicial. Sin una declaratoria formal de esta naturaleza, podemos creer que una ley es injusta, que es incorrecta, podemos creer que nos afecta negativamente -pero eso no necesariamente quiere decir que sea ilegítima-. Por eso son tan importantes los procesos de control que realizan las Cortes y los Tribunales. Cuando una ley llega a ser considerada contraria a la Constitución o a los tratados internacionales, o cuando se declara que hubiese sido aprobada violando los procedimientos, las Cortes o los Tribunales declaran que pierde la validez, es decir, que no puede seguir siendo aplicada. Este tipo de declaración se puede hacer para toda una ley, y entonces es como si esta nunca se hubiera aprobado. O puede ser para un “cachito” de la ley -pequeño o grande- y entonces el Poder Judicial debe señalar si es necesario que el Poder Legislativo emita una nueva ley o, si no es así, cómo debe entenderse las normas que permanecen válidas.
EN RESUMEN
- En una democracia no se pueden aplicar las leyes contrarias a los principios del Estado de Derecho.
- Cuando una ley -o parte de una ley- es declarada inconstitucional por un órgano del Poder Judicial, esta norma se deja de aplicar en el caso que analizan o, en algunos casos, es expulsada del sistema jurídico (es decir, pierde la validez para siempre).
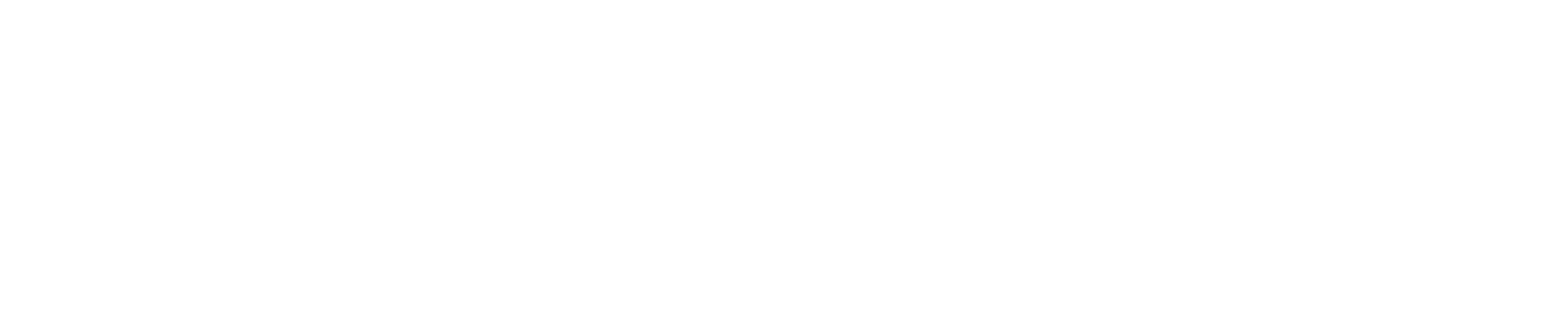
¿Qué es el estado del derecho?
Estado de Derecho


¿QUÉ ES EL ESTADO DEL DERECHO?
COMENZAMOS PENSANDO EN LOS DERECHOS HUMANOS CON VARIAS PREGUNTAS…
¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un modelo de organización de un país en el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. En este sentido, es una condición política que no hace referencia a ninguna ley específica sino que se refiere al respeto en general a todo un sistema legal. Asimismo, refleja el ideal democrático según el cual el poder político está limitado por el Derecho: en otras palabras, un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende, precisamente, de su apego a dichos límites (Bobbio, 2015: 458) así como también las personas que viven en esa comunidad respetan esas leyes.
No creas que resulta sencillo definir este concepto. Por el contrario, como en toda definición de conceptos siempre hay una discusión teórica detrás de la definición que se adopta y, por tanto, no hay una única manera de entender las cosas ni de precisar lo que significan. En ese sentido, como ya sabes desde que has iniciado tus lecturas de los primeros Módulos de #FaroDemocrático, es necesario que precises siempre -e identifiques de manera clara- lo que quieres definir y de qué manera hacerlo. Por ejemplo, la definición de Estado en sí misma enfrenta un montón de problemas porque su delimitación depende de la perspectiva que uses, el paradigma desde donde lo observes, de los adjetivos que le pongas al lado y también de la propia historia política que se tenga en cuenta para enmarcar ese término. La noción más común y consensuada de Estado -la misma que nos enseñó el sociólogo alemán Max Weber- es la que sostiene que es aquella asociación u organización que tiene para sí el monopolio exclusivo y legítimo del uso de la fuerza en un territorio dado resulta fundamental para entender de lo que estamos hablando cuando observamos a esta unidad colectiva, da cuenta de la necesidad de vincular el concepto de Estado a diversas dimensiones como la soberanía, la legitimidad o la territorialidad.
SABÍAS QUE…
El origen del término “Estado”
El uso del término Estado para referirse a una comunidad política fue usado por Maquiavelo en El Príncipe (1513): “Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados”. También Jean Bodin (1530-1596) contribuyó a la construcción teórica de la idea de Estado al desarrollar el principio de “soberanía estatal”, según el cual la comunidad sólo puede mantenerse integrada bajo “un poder absoluto y perpetuo”, que facilita la cohesión entre personas que se expresan de manera antagónica y diferenciada en muchas cosas.
Si bien no siempre existe acuerdo sobre estas ideas, Thomas Hobbes (1588-1679) profundizó sobre esta conceptualización al señalar que una comunidad política podía garantizar su seguridad y su conservación si sus miembros renunciaban a gobernarse a sí mismos en beneficio de un soberano. De ahí que el autor denomine a ese soberano como el “Leviatán”, el monstruo bíblico de fortaleza mítica. Maquiavelo, Bodin y Hobbes contribuyeron de manera clave en la visión moderna del Estado al destacar la autonomía de lo político, importancia de la fuerza militar, el principio de soberanía y poder absoluto en todos los ámbitos (Vallès, 2016: 91).
Si bien en los orígenes los Estados fueron pensados para acumular poder y territorios bajo una única autoridad central; con el paso del tiempo la misma idea se ha ido complejizando y ha sido dotada de muchas más aristas. El Estado como organización colectiva es “hijo de la historia” (Diz Otero, Lois González y Novo Vázquez, 2012: 41) y, aunque nació en Europa Occidental como idea y como unidad política, se ha ido extendiendo a todo el mundo. De ahí que los primeros Estados modernos se organizaran en países como Inglaterra, Francia, España y Suecia. Es más, su conceptualización ha ido variando a lo largo del tiempo así como también su relación con otros términos tan importantes como el de pueblo, sistema político, Estado-Nación, comunidad, entre otras. De ahí que se lo piense como forma histórica de organización política, como instituciones o como comunidad política (Tabla I).
Tabla I. ¿Qué significados para un mismo término?
ACEPCIÓN
CONTENIDO
OTRA DENOMINACIÓN
SE CONTRAPONE A…
Estado 1
Forma histórica de organización política
Modelo de denominación, sistema político
Otras formas (tribus, polis, imperios …)
Estado 2
Conjunto de instituciones vinculadas al ejercicio de la coacción legítima
Instituciones Políticas
La sociedad y sus estructuras económicas, culturales, religiosas, entre otras.
Estado 3
Instituciones públicas son actuación sobre todo el territorio estatal
El poder central, la administración central
Las instituciones políticas subestatales: municipio, región, comunidad autónoma, entre otros.
Estado 4
Comunidad política soberana
Estado independiente
Territorio dependiente de otro estado
Fuente: Vallès (2010).
El Estado de Derecho es un sistema en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación.
Cuando se trata de que funcione un Estado de Derecho se requiere que las y los ciudadanos respeten y cumplan las leyes, incluso cuando no estén de acuerdo con ellas. Cuando sus intereses entran en conflicto con los de otras personas, deben aceptar las determinaciones legales que señalan las leyes y que las Cortes y los Tribunales interpretan como parte de sus derechos y deberes. Además, la ley debe ser igual para todas y todos, de modo que nadie esté por encima de la ley y todas y todos tengan acceso a su protección. Cuando la ciudadanía no respeta las leyes, las consecuencias pueden ser muy malas: no se respetan los derechos de las personas, no se ejerce el control sobre la actuación del gobierno, desaparece la estabilidad, la seguridad, la posibilidad de convivencia y respeto mutuo y la paz.
Para que el Estado de Derecho sea robusto y pleno tienen que ocurrir varias cosas. Para que se pueda dar la protección de los derechos y libertades de las personas, el derecho debe ser accesible a todas y todos: debe ser un conjunto de normas promulgadas públicamente, para que la gente pueda estudiarlo, interiorizarlo, averiguar lo que exige de ellos y utilizarlo como marco para sus planes y expectativas y para resolver sus disputas con otros. Las instituciones jurídicas y sus procedimientos también deben estar a disposición de las y los ciudadanos para que puedan defender sus derechos, resolver sus conflictos y protegerse contra los abusos del poder público y privado. Todo esto requiere, a su vez, independencia del poder judicial, responsabilidad de los funcionarios públicos, transparencia de los asuntos públicos e integridad de los procedimientos legales. Y, también, debe existir correspondencia entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la realidad. Es decir, que los derechos formales sean derechos reales.
El Estado de Derecho es una construcción muy importante para el adecuado funcionamiento de la democracia y para la protección de los derechos humanos (hablaremos de ello en el tema V. El Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia). Pareciera entonces que es una idea nueva, reciente, propia de las democracias modernas. Sin embargo, no es así: en realidad, se trata de una idea bastante antigua. Seguramente recuerdas cuando en el Módulo 1 hablamos de la democracia y su origen en la Grecia Antigua.
SABÍAS QUE…
Artistóteles fue un filósofo genuinamente preocupado por comprender cuál es la mejor forma de gobierno: el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. ¿Cuál es la respuesta que ha dado a su pregunta este filósofo clásico?
En su obra titulada Política, Aristóteles se preguntó una idea clave:
“¿Es más útil ser gobernados por el mejor de los hombres o por las mejores leyes? Aquellos que sostienen el poder real afirman que las leyes pueden dar sólo prescripciones generales, pero no prevén los casos que se presentan sucesivamente, por lo que, en cualquier arte, sería ingenuo guiarse según normas escritas… Sin embargo, también a los gobernantes les es necesaria la ley que da prescripciones universales, porque es mejor el elemento al que no es posible quedar sometido por las pasiones que aquel para el que las pasiones son connaturales. Ahora bien, la ley no tiene pasiones, que, por el contrario, se encuentran necesariamente en toda alma humana” (Política, 1286 a.).
La idea del Estado de Derecho también tiene su origen en aquella época y en las reflexiones de Aristóteles sobre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. Ya en aquella época para este filósofo era claro que el gobierno de las leyes era superior, porque podía garantizar la objetividad e imparcialidad en la actuación del Estado, protegiendo así a las personas de la arbitrariedad del poder.
Algunos siglos más tarde -de hecho, casi dos mil años más tarde- los pensadores de la época de la Ilustración, como John Locke, retomaron las ideas de Aristóteles para señalar que una sociedad que viva en paz y que respete los derechos de las personas tiene que basarse en el imperio de la ley, como la única herramienta objetiva que permite establecer las normas comunes e iguales para todas y todos. Poco después Montesquieu añadió que las leyes que rigen a la sociedad deben ser adoptadas y ejecutadas con respeto a los principios de la legalidad y que uno de los mecanismos que permiten garantizarla es la separación de poderes. Más tarde a esta lista de elementos se le añadió uno más: la necesidad de que las leyes sean no solo objetivas, imparciales e iguales, sino también justas. De esta manera, la noción del Estado de Derecho fue evolucionando, haciéndose cada vez más compleja, para tener la capacidad de limitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y garantizar así los derechos y las libertades de las personas, así como el adecuado funcionamiento de la democracia.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho es un sistema en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación.
- El Estado de Derecho garantiza la protección de los derechos y libertades de las personas y nos protege de la arbitrariedad del poder.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO?
El Estado de Derecho es un concepto -y un fenómeno- complejo y, por supuesto, su puesta en práctica también lo es. Después de entender sus funciones y alcances queda claro que no cualquier norma y no cualquier actuación del Estado o de las personas, resulta apegada al Derecho y, en efecto, para que así sea, se tiene que cumplir una larga serie de principios que podemos llamar principios del Estado de Derecho. ¿Cuáles son estos principios?
Hemos dicho que el Estado de Derecho tiene dos objetivos: el de garantizar los derechos de las personas y el de establecer los límites al ejercicio del poder. De la misma manera, podemos pensar los principios en relación con estos dos objetivos. De ahí que los principios que garantizan los derechos de las personas están relacionados con:
- Presunción de inocencia: significa que toda persona debe ser considerada como inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente (un juez, un tribunal o una corte) en la que se le considere responsable de la comisión de un delito. De ahí que se suela decir comúnmente que se presume que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
- Justicia independiente, imparcial y abierta: las personas juzgadoras (juezas y jueces) deben ser independientes de cualquier presión, deben emitir sus decisiones basándose únicamente en la ley y en los hechos de cada caso, y las personas deben tener acceso a la información sobre su labor y conocer las motivaciones de sus decisiones.
- Prohibición de retroactividad de la ley: todas las leyes deben ser prospectivas (hechas para el futuro), abiertas y claras, y deben ser relativamente estables. No es posible legislar para modificar los hechos pasados o para casos particulares.
- Legalidad: las leyes deben ser aprobadas conforme a los procedimientos previstos para ello, de manera transparente y por los representantes de la ciudadanía (es decir, por el parlamento).
- Justicia pronta y expedita: todas las personas deben estar en condiciones de buscar la protección de la justicia y de resolver los conflictos a través de las decisiones de las cortes y tribunales, y la solución de sus casos debe darse en tiempos razonables.
- Igualdad: la sociedad no está subordinada al Estado, sino que la sociedad crea al Estado para su protección, por lo que todas las personas deben recibir igual protección ante la ley.
Los principios que establecen límites al poder son aquellos que determinan las condiciones en las que las instituciones estatales deben actuar en una democracia y que reflejan la idea de que nadie -ni siquiera el gobierno o las instituciones que hacen las leyes- pueden estar por encima de la ley:
- Primacía de la ley: el Estado se basa en la supremacía de la Constitución Nacional y garantiza la seguridad y los derechos constitucionales de sus ciudadanas y ciudadanos.
- Separación de poderes: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se limitan mutuamente y establecen controles y equilibrios entre ellos.
- Límites a las decisiones estatales: tanto el Poder Legislativo como la propia democracia están vinculados con los derechos y principios constitucionales elementales y no pueden realizar las tareas o tomar decisiones que no les hayan sido asignados por la Constitución (recuerda que nosotros, ciudadanas y ciudadanos, podemos hacer todo lo que no nos sea prohibido por la ley, pero las autoridades pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer de manera expresa).
- Transparencia: los actos estatales deben ser públicos y transparentes y siempre deben estar motivados y justificados (es decir, las autoridades deben explicar las razones que las llevan a actuar de una manera particular);
- Jerarquía de las leyes: todas las normas -leyes, reglamentos y otros- deben estar de acuerdo con lo que señala la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos;
- Control de legalidad y constitucionalidad: los órganos de justicia independientes deben poder revisar las decisiones y los actos de las instituciones estatales.
EN RESUMEN
- La existencia del Estado de Derecho implica el respeto a una serie de principios que garantizan la legalidad de las normas, establecen los límites al ejercicio del poder, protegen los derechos de las personas y aseguran el acceso a la justicia.
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE DEBEN DARSE EN UN ESTADO DE DERECHO?
Cuando quieras evaluar la vigencia del Estado de Derecho en un país podrías observar al menos dos ámbitos de actuación. El primer ámbito supone mirar en qué medida se garantiza un trato igual y justo a todas las personas que viven en un territorio. Esto no es una cuestión menor. ¿Cómo crees que puede estar vigente el Estado Constitucional de Derecho si algunas personas son discriminadas o no pueden acceder a los derechos? El segundo ámbito tiene que ver con mirar en qué medida se establecen y se implementan las reglas de operación del poder estatal. Como puedes ver, esta idea establece reglas y obligaciones para el Estado, para que respete las normas que lo crean, que delimitan su actuación y que protegen a las personas. De ahí que sea tan importante que las autoridades y también la ciudadanía respeten la ley. Sin acatar las normas, resulta muy difícil vivir en un sistema que respete el Estado de Derecho. Es más, sería un error pensar que esto solamente es algo que le compete al Estado y sus instituciones: en realidad, nos debe importar a todas y todos así como también todas y todos debemos participar en su mantenimiento.
SABÍAS QUE…
¿Qué tanto se respeta el Estado de Derecho en el mundo?
La organización World Justice Project lleva a cabo las evaluaciones anuales del funcionamiento del Estado de Derecho en todo el mundo. En el mapa puedes observar que los países con el Estado de Derecho más robusto son los países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia), marcados con el tono más intenso. Por el contrario, los países con el Estado de Derecho más débil (Camboya y Venezuela) están señalados con las tonalidades más claras.
Para evaluar un Estado de Derecho deben contemplarse entonces una serie de elementos sin los cuales resulta muy complicado su funcionamiento:
- La estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes (división de poderes);
- Libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico;
- División de poderes políticos en la estructura del Estado; y
- La integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica estatal.
EN RESUMEN
- Para funcionar el Estado de Derecho debe contar con un sistema de justicia sólido, libertad de competencia, división de poderes y la integración de los sectores sociales y económicos (su acceso y ejercicio) a la justicia.